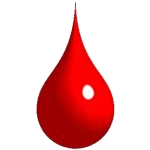Los parámetros que indican la confianza en la política y las instituciones se desmoronan mientras los ciudadanos no perciben mejoras en el panorama europeo. Pero aunque las crisis económica y política han avanzado a la par, “son cosas independientes”. Así lo plasma el director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de Ciencia Política,
Ignacio Sánchez-Cuenca, en su último libro,
La impotencia democrática(Catarata).
En él, el autor hace un repaso a la impotencia de los políticos ante la crisis frente a organismos no democráticos, como el Banco Central Europeo; el poder del euro, que nos ha llevado a una "ratonera"; las diferencias y similitudes de los países deudores con "problemas similares con instituciones nacionales distintas" y la excusa de la crisis para llevar a cabo reformas ideológicas.
¿El deterioro de la imagen política que muestran las encuestas viene condicionado por la crisis económica?
Sí, claramente. Yo creo que no es problema de las instituciones ni de cómo funciona el sistema político español, sino de la incapacidad para hacer frente a la crisis. Esto se manifiesta de dos formas. Por un lado, la gente percibe que la gestión es injusta y, por otro, que los gobiernos no tienen margen de maniobra suficiente. Esta combinación de las dos cosas, injusticia e impotencia, hace que haya una desafección enorme hacia la política.
Defiende en el libro que los políticos también se sienten impotentes. ¿En qué se basa esa impotencia?
La impotencia de la política europea tiene dos patas. Una es la globalización, que está más allá de nuestro control. La otra es el sistema institucional que hemos creado con el euro, con el que estamos atados de manos. Nos hemos metido en una aventura con mucha incertidumbre y ahora descubrimos que esto tiene consecuencias negativas, pero nadie se atreve a plantear la marcha atrás porque supondría unos costes que muchos dicen que son enormes. Estamos metidos en una ratonera.
¿Dónde queda la democracia en unos gobiernos soberanos que deben acatar –o acatan– las decisiones de organismos no democráticos, como el Banco Central Europeo?
Cuando las cosas iban bien, la importancia del BCE no aparecía en el debate público porque no hacía falta recurrir a él. Cuando las cosas han empezado a ir mal, descubrimos que el actor más poderoso dentro de Europa es una institución tecnocrática, no democrática, no electa.
La clase política europea admite esto con total naturalidad y la opinión pública, arrastrada por las ideas de las élites, no se cuestiona la monstruosidad que supone que las decisiones fundamentales sobre el futuro de nuestros países las tome un organismo que no responde ante la ciudadanía. Bajo un punto de vista democrático, me parece una barbaridad.
Propone poner en una balanza las ventajas y desventajas de continuar en la zona euro. ¿Hacia dónde cree que se inclinaría esta balanza?
El problema de hacer el cálculo de pros y contras es que no tenemos la menor idea de las consecuencias de salir del euro. No hay precedentes. Los economistas ortodoxos y liberales dicen que los costes serían inasumibles, estratosféricos y que, por lo tanto, no vale la pena plantearlo. Pero cada vez hay más ciudadanos que piensan que debe someterse a debate. En España y en Grecia, ahora mismo, hay alrededor de un 30% de ciudadanos que piensan que el euro es perjudicial para nuestros países. Y esa cifra, en ausencia de debate público. Si hubiera un debate con argumentos y posiciones enfrentadas, probablemente el porcentaje sería mucho mayor.
Portugal, Grecia, Irlanda… Afirma que la crisis de las instituciones no es exclusiva de España. ¿Qué similitudes y diferencias tienen estos países?
Los problemas económicos son muy parecidos: crecimiento de la desigualdad, falta de crecimiento económico, altos niveles de paro, falta de legitimidad del sistema político. Y, sin embargo, lo que tienen muy distinto son sus sistemas institucionales. Hay países cuasi-federales, como España, y países muy centralizados, como Portugal o Grecia. Hay países con sistema proporcional, como España, Grecia y Portugal, pero también está Irlanda, que tiene un sistema muy distinto.
Los sistemas electorales, territoriales, de gobierno, son distintos. Por lo tanto, ahí no puede estar la clave del asunto. Pero tienen problemas similares. Y si tienen problemas similares con instituciones nacionales distintas, la clave no puede estar en las instituciones nacionales distintas. Yo creo que tiene que estar en otro lugar, y ese lugar es la crisis global del euro y el conflicto entre los países acreedores y los países deudores. Eso es lo que nos une con Grecia, Irlanda, Italia y Portugal.
Rompe una lanza a favor de los políticos al defender que no son los responsables directos de la crisis. Sin embargo, son ellos quienes recortan en servicios básicos y aumentan la carga fiscal a los ciudadanos. ¿Es normal que se cargue contra ellos?
Es completamente normal que se busquen responsables. La ira de la sociedad cristaliza en un rayo que va a parar a la cabeza del político. Pero si tomamos un poco de distancia, debemos entender que no son los únicos causantes de la situación. Los bancos centrales, las agencias de calificación y los economistas que toman decisiones en política económica han tenido mucha responsabilidad. Sin embargo, a este tipo de instancias jamás se les responsabiliza, o no de forma tan insistente como con los políticos.
Es curioso cómo quitamos poder a los políticos, porque no nos fiamos de ellos, y delegamos en agencias tecnocráticas, y, cuando vienen los problemas, les echamos toda la culpa a los políticos. Otra cosa distinta es que, una vez que se inicia la crisis, podrían haber tomado otro tipo de decisiones. Sobre todo, por lo que toca a la justicia del sacrifico en el reparto de las cargas. Ahí es donde tienen mucha responsabilidad. El Estado se ha ocupado de las deudas financieras y no de las de las familias. Esto resulta insoportable para mucha gente y es la principal causa del desafecto y la pérdida de confianza en las instituciones.
Los dos grandes partidos caen en las encuestas y la crítica al bipartidismo permanece latente en un amplio sector de la sociedad. ¿Se podría acabar con esta tendencia en las próximas elecciones?
Los sistemas de partidos, en general, tienen mucha inercia. Es muy difícil cambiarlos. Tanto, que sólo se cambian en condiciones realmente extremas. Tenemos el hundimiento del sistema de partidos en Venezuela, que abre la puesta a Chávez, o el escándalo de Tangentópolis, que hace estallar el sistema de partidos italiano. Son dos casos muy excepcionales, porque lo normal es que estas transformaciones sean muy lentas.
En España, los ciudadanos han comprobado que no hay soluciones ni con el Gobierno del PSOE ni con el del PP. Quizás en las próximas generales veamos una erosión del bipartidismo pero yo creo que, para llegar ahí, los ciudadanos tienen que convencerse de que el problema era que ninguno de los dos tiene capacidad real para arreglar el problema.
Si ni el PP ni el PSOE son la solución y afirma que los gobiernos están maniatados por el euro, ¿cuál es la solución si el que llegue también estará maniatado?
Sí, también estará maniatado. La solución tiene que venir de un reajuste de las relaciones de poder dentro de Europa. La situación actual, gobierne quien gobierne en el sur de Europa, no va a conseguir sacar al país de los problemas en los que está metido ahora.
¿Es posible ese reajuste?
Para que realmente cambie algo en la UE, los países del sur tienen que lanzar un órdago. Decir: "Nosotros estamos encantados de participar en la empresa europea, pero no en estos términos. Si cambian los términos, nos quedamos; pero, si seguimos así, es mejor irse". Esto exige que los países del sur formen una coalición de países deudores y hagan valer sus posiciones en las instituciones europeas.
El problema es que los países del sur aceptan pasivamente que se nos someta a estas curas de austeridad y a estos recortes, por lo que no hay ningún incentivo ni razón para que los países del norte cambien de posición. La única resistencia es la ciudadana, pero no alcanza el nivel suficiente de presión como para meter miedo a las instituciones europeas y a los países acreedores.
En cuanto a la crisis política, se reconoce escéptico ante las propuestas regeneracionistas.
Soy escéptico respecto a las reformas electorales y de los partidos. No creo que cambiando el sistema electoral vaya a cambiar mucho ni el funcionamiento de la política ni el funcionamiento de la economía. Y tengo también grandes dudas sobre la posibilidad de acabar con la corrupción por medios puramente institucionales.
Los países menos corruptos son aquellos que tienen un mayor índice de lectura de periódicos entre la ciudadanía. Eso exige una transformación social que, por necesidad, va a ser lenta. Podemos cambiar las leyes y el código penal, pero me temo que eso no tiene un impacto a corto plazo sobre las conductas que observamos en la política y en la sociedad.
¿Se puede salir de la crisis económica sin salir de la política?
Son cosas independientes. Con las mismas instituciones, los mismos niveles de corrupción y amiguismo político, y la misma falta de competición económica en los grandes sectores energéticos, de telecomunicaciones o de banca, hemos tenido fases de crecimiento, de recesión y de crisis. España podría salir de la crisis si se arreglara el panorama europeo. Otra cosa es que se podría crecer aún más si tuviéramos mejores instituciones. Pero la reforma electoral, la constitucional, la del Estado o la de las autonomías no son una precondición para salir de la crisis. Hay otros motivos para estar a favor de que se hagan esas reformas. Ligarlo a la crisis económica es un movimiento oportunista.
¿Se está utilizando la crisis económica como excusa para aplicar reformas ideológicas?
La crisis la utiliza todo el mundo. La derecha, para reducir el Estado de bienestar y la parte redistributiva del Estado, los liberales quieren un sistema con mucho más peso de la iniciativa privada y desde la izquierda también hay un enfoque oportunista claro cuando dice que hace falta un proceso constituyente para salir de los problemas actuales. Sobre la carroña que produce la crisis, vuelan unos buitres dispuestos a lanzarse a ver cuál coge la mejor parte. La diferencia está en que la derecha está en el poder y tiene recursos para aprovecharse de la crisis a su favor.
El ejemplo perfecto es la reforma de las pensiones. Aparece un problema muy grave de solvencia, producido fundamentalmente por una caída brutal en los ingresos públicos, sobre todo los del impuesto de sociedades. En lugar de solucionarlo, el Gobierno de Zapatero primero y el de Rajoy después, plantean una reforma de las pensiones, que es un problema que surgirá a medio o largo plazo, dentro de 20 o 30 años.
Aquí se ve claramente cómo los poderes se aprovechan de la crisis para hacer reformas que no son urgentes, pero que afectan a una clase trabajadora en una posición más débil, mientras avanzan con mucho cuidado para no enfrentarse a ciertos poderes económicos mucho más fuertes, pero cuyas reformas son mucho más necesarias a corto plazo.
¿Tienen los políticos miedo a este malestar general?
Deberían tenerlo, pero creo que, en el fondo, una lección que hemos aprendido con la crisis es que, en las sociedades más desarrolladas, la capacidad de aguante es mucho mayor de lo que pensábamos. En una sociedad donde los niveles de renta per cápita continúan siendo elevados, con un 80% de familias con un piso en propiedad o con activos financieros y acciones, la reacción ya no es la revuelta, sino la alienación. Eso, en el fondo, produce mucha tranquilidad a la clase política. Ha habido manifestaciones y expresiones de malestar y protestas puntuales, como Gamonal, o más amplias, como el 15M, pero no hay realmente una amenaza que haga peligrar el sistema.
Dice textualmente: "No queda más remedio que decretar el fin de una etapa". ¿Hacia dónde y por qué camino vamos?
Nos dirigimos a un país mucho menos cohesionado, donde las desigualdades que estamos viendo han venido para quedarse mucho tiempo. Aproximadamente, habrá un 30% de la población a la que le irán bien las cosas, que se va a aprovechar de la globalización, de la unión monetaria, de hablar idiomas, de tener un alto nivel de capital humano. El otro 70% se quedará descolgada en un estado de precariedad preocupante.
Si se produjese una mejora real de la economía que los ciudadanos apreciasen en su día a día, ¿se olvidarían las reivindicaciones políticas?
Es terreno especulativo, pero yo diría que, en gran parte, sí. El ejemplo que me gusta mencionar es el de la crisis de los años setenta en Europa, cuando se publicaron estudios tanto desde la derecha como desde la izquierda anunciando el fin de las democracias y del Estado de bienestar.
Cuando volvió el crecimiento económico, todos esos cánticos que auguraban el final de una etapa se apagaron. Hubo un cambio muy importante en el terreno económico con el ascenso del neoliberalismo, que cambió radicalmente el escenario mundial, pero fue más un cambio socio-económico que institucional. Y yo diría que ahora va a pasar lo mismo.