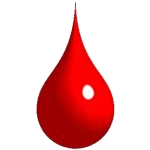Adolfo Muñoz
Trabajador incansable, Bertrand Russell escribió en la década de los años treinta, que tantas semejanzas guarda con la nuestra, un impagable opúsculo titulado “Elogio de la ociosidad”, del cual recojo el siguiente ejemplo:
“Supongamos que cierto número de personas vive de la manufactura de alfileres. Trabajando (digamos) ocho horas diarias, fabrican todos los alfileres que necesita el mundo. Alguien inventa una máquina con la cual el mismo número de personas puede hacer el doble de alfileres que hacía antes. Pero el mundo no necesita duplicar el número de alfileres: los alfileres son ya tan baratos que sería difícil vender más bajando el precio. En un mundo sensato, todos los que intervienen en la fabricación de alfileres pasarían a trabajar cuatro horas en lugar de ocho, y las cosas seguirían como antes. Pero en el mundo real los hombres siguen trabajando ocho horas, por lo cual hay demasiados alfileres. Algunos empresarios quiebran, y la mitad de los empleados del ramo del alfiler son despedidos y se quedan en el paro. Al final, hay tanto tiempo libre como de la otra manera, pero la mitad de los hombres están absolutamente ociosos, mientras la otra mitad sigue trabajando demasiado. De este modo, queda asegurado que el inevitable tiempo libre produzca miseria por ambos lados, en vez de ser fuente de felicidad universal. ¿Puede imaginarse algo más insensato?”
Los males de esta opción no terminan ahí, como sabemos. Esos parados no dejan de existir por haber quedado en el paro. No se limitan a morirse de hambre y ya está. Ese 50% de parados hará lo que sea por quitarle el puesto al 50% que trabaja. Lo cual implica, lógicamente, ofrecer su trabajo a un precio menor.
El empresario, evidentemente, se aprovechará de la situación. En primer lugar, abogará por tener la mayor libertad posible para despedir a sus empleados con el menor coste posible. Después, tenderá a rebajar las condiciones en que ofrece empleo. Si puede, si las leyes se lo permiten, bajará el sueldo a sus empleados, eliminará gratificaciones y aumentará la jornada laboral. A cambio, sus empleados pasarán de amigos a enemigos.
Ahora bien, una vez aumentada su capacidad para imponer estas reformas a sus empleados, imponerlas no será una opción para el empresario, sino una obligación. Y el empresario no experimentará ventaja alguna de estas reformas, pues no compite, en realidad, con sus empleados, sino con el resto de los empresarios del ramo. Todos ellos se verán obligados a bajar costes para competir entre sí. Pero al bajar costes todos a costa de sus empleados, los empresarios ven reducida la capacidad de compra de sus clientes, que son básicamente sus empleados más el resto de los empleados del mundo.
De modo que la aparente libertad del empresario para aplicar su fuerza contra sus empleados no es ni libertad ni fuerza, más bien debilidad. El empresario, a la larga, no solo ha convertido en enemigos a sus empleados, sino en pobres a sus clientes.
*Quinto artículo de la serie El instante: reflexiones sobre la crisis