Para escribir hay que leer iv

HENRY MILLER
REUNIÓN EN BROOKLYN
De Un domingo después de la guerra (1944)
Llegué al puerto prácticamente en las mismas condiciones que salí, es decir, sin un céntimo. Había permanecido fuera exactamente diez años. Parecía que fuese mucho más, como veinte o treinta. Lo que más me había sostenido durante mi residencia en el extranjero había sido la creencia de que nunca más me vería obligado a regresar a América.
Naturalmente, había mantenido correspondencia con la familia durante ese período; no era una correspondencia muy abundante, y estoy seguro de que les proporcionaba muy pocas ideas de cómo era realmente mi vida. Hacia el final de mi estancia en París recibí una carta informándome de la enfermedad de mi padre; era de tal naturaleza, que albergaba pocas esperanzas de encontrarlo vivo a mi retorno.
Lo que me había atormentado durante todo el tiempo que estuve fuera, y con mayor intensidad mientras cruzaba el océano, era el darme cuenta de que no podía ofrecerles ayuda. Durante los quince años que habían transcurrido desde que había comenzado mi carrera, yo, no tan sólo había demostrado ser incapaz de mantenerme por mis propios esfuerzos, sino que había aumentado sustancialmente mis deudas. No es que estuviera en realidad sin un céntimo, como cuando me fui, sino que, además, me hallaba en aprietos, de modo, que en aquel entonces mi posición era mucho peor que al abandonar el país. Todo lo que tenía en mi haber eran algunos libros, los cuales era más que probable que nunca se publicasen en este país, por lo menos no como estaban escritos. Los pocos regalos que traje conmigo tuve que dejarlos en la Aduana porque no tenía dinero suficiente para pagar los derechos.
Mientras pasábamos las formalidades de inmigración, el funcionario me preguntó burlonamente si yo era el Henry Miller, a lo que le respondí en el mismo tono que aquel a quien se refería estaba muerto. Él ya lo sabía, naturalmente. Al preguntarme qué es lo que yo había estado haciendo en Europa durante todo ese tiempo, yo respondí "divirtiéndome", respuesta que tenía el doble mérito de ser verdad y de evitar otras preguntas.
Casi las primeras palabras que mi madre pronunció, después de saludarnos, fueron:
-¿No podrías escribir algo como Lo que el viento se llevó y ganar un poco de dinero?
Tuve que contestarle que no podía. Al parecer, yo era congénitamente incapaz de escribir un best-seller. En Boston, el primer lugar donde paramos, recuerdo mi asombro al pasearme por la estación de ferrocarril y contemplar los sorprendentes montones de libros y revistas a la venta. (Era mi primera ojeada de Estados Unidos, y estaba más bien deslumbrado y sorprendido). Lo que el viento se llevó estaba en todas partes, por lo visto, en una edición barata cinematográfica, que a mí me parecía más interesante -acostumbrado como estaba a los libros franceses encuadernados en rústica- que el formato original. Me pregunté vagamente cuántos millones de dólares se habían puesto en circulación con ese libro. Noté que había otras escritoras cuyos trabajos se exhibían entre los best-sellers. Todos eran gruesos volúmenes, capaces de satisfacer al lector más voraz. A mí me parecía perfectamente natural que las escritoras norteamericanas ocupasen un lugar tan destacado. Norteamérica es, esencialmente, un país para la mujer... ¿por qué no podían ir a la cabeza las novelistas?
¡Cuánto había temido este momento de volver al seno de mi familia! El pensamiento de recorrer nuevamente esta calle siempre había sido una pesadilla para mí. Si alguien me hubiese dicho, dos meses antes, en Grecia, que ahora estaría haciendo esto, le hubiese respondido que estaba loco. Y, sin embargo, cuando en el Consulado norteamericano de Atenas me informaron de que me vería obligado a volver a Estados Unidos, no hice ningún esfuerzo por resistir. Acepté su interferencia no autorizada como si obedeciera a la voz del destino. En lo más profundo, supongo, me quedaba la convicción de que había dejado algo sin terminar en América. Además, cuando llegó el aviso, he de confesar que me encontraba más fuerte moral y espiritualmente de lo que jamás había estado en mi vida.
-Si ha de ser así - me diría a mí mismo-, puedo volver a Norteamérica.
Del mismo modo que uno diría: ¡Ahora me siento lo bastante fuerte para enfrentarme con cualquier cosa!
Sin embargo, una vez de vuelta a Nueva York, necesité varias semanas de preparación para la penosa experiencia. Naturalmente, había escrito a mi familia que estaba en camino. Ellos, desde luego, esperaban que yo los llamase por teléfono inmediatamente después de mi llegada. Era cruel no hacerlo así, pero estaba tan absorto en mitigar mi propio dolor, que pospuse el comunicarme con ellos una semana o más. Finalmente, les escribí desde Virginia, hacia donde había huido casi al instante, incapaz de soportar la vista de mi ciudad natal. Lo que en realidad esperaba, al tratar de ganar un poco de tiempo, era un cambio súbito de fortuna, la llegada de algunos cientos de dólares de un editor, alguna pequeña suma que me permitiera presentarme dignamente. Pero no llegó nada. La única persona en quien había confiado vagamente me falló. Quiero decir mi editor americano. Ni tan siquiera había querido ayudarme a regresar a América, según me enteré. Temía que si me enviaba el dinero del pasaje, yo lo malgastaría en bebida o de algún otro modo estúpido. Probablemente tiene buena intención y, desde luego, escribe bien sobre honrar al artista de nuestro medio, dándole alimentos, bebida y todo eso. Bienvenido a casa, Henry Miller... Con frecuencia yo pensaba en esa frase suya que él incluía en el prólogo de mi libro mientras yo daba vueltas en la ratonera. Es fácil escribir cosas semejantes, pero hacer realidad las palabras con obras, eso ya es otra cuestión.
Casi era de noche cuando me decidí a visitar a la familia. Salí de la nueva estación del Metro de la Octava Avenida, y aunque conocía bien la vecindad, casi inmediatamente perdí la orientación. No es que el vecindario hubiera cambiado mucho; en todo caso era yo quien había cambiado. Había cambiado tan completamente que ya no sabía encontrar el camino de los viejos alrededores. Supongo también que perderme fue un último esfuerzo inconsciente para evitar la penosa prueba.
Cuando iba por la manzana en donde está la casa me pareció que nada había cambiado. De hecho, me enfurecía pensar que esta calle, que tanto abomino, hubiera permanecido tan impermeable al paso del tiempo. Olvido algo... Se había producido un cambio importante. En la esquina en donde hubiera una tienda de ultramarinos alemana, y en donde me habían dado una paliza siendo niño, existía ahora una funeraria. ¡Una transformación bastante significativa! Pero lo que resultaba todavía más sorprendente era el hecho de que el director de las pompas fúnebres había sido anteriormente vecino nuestro, del viejo Distrito Catorceavo, que habíamos dejado hacía ya algunos años. Reconocí en seguida el nombre. Sentí como un estremecimiento al pasar por allí. ¿Habría adivinado ese hombre que nosotros necesitaríamos sus servicios al cabo de poco tiempo?
Al acercarme a la puerta vi a mi padre sentado en la butaca junto a la ventana. Al contemplarlo sentado allí, esperándome, sentí un gran remordimiento. Era como si él hubiera estado en aquel lugar sentado, aguardándome, durante todos estos años. Al instante me sentí como un criminal, como un asesino.
Mi hermana fue quien abrió la puerta de hierro. Había cambiado considerablemente, se había encogido y marchitado como una nuez china. Mi madre y mi padre estaban de pie en el umbral para recibirme. Habían envejecido terriblemente. En el espacio de un momento tuve la desagradable sensación de estar contemplando dos momias que hubiesen sacado de la tumba y a las que hubiesen comunicado semblanza de vida. Nos abrazamos y nos separamos silenciosamente durante otro momento fugaz, durante el que comprendí, como un destello, la espantosa tragedia de sus vidas, y de mi propia vida y de la vida de cualquier criatura animada de la Tierra. En aquel momento se desvaneció toda la fortaleza que había acumulado para darme ánimos; estaba vacío de todo, excepto de una abrumadora compasión. Cuando, de pronto, mi madre dijo:
-Y bien, Henry, ¿cómo nos encuentras?
Yo solté un gemido al que siguieron los sollozos más estremecedores. Lloré como nunca había llorado antes en mi vida. Mi padre, con el propósito de ocultar sus propios sentimientos, se retiró a la cocina. Yo no me había quitado el abrigo, y seguía con el sombrero en la mano. Me cegaban las abundantes lágrimas y todo era ondulante ante mis ojos. "¡Dios de cielo! -pensé- ¿qué es lo que he hecho? Nada de lo que pensé haber realizado justifica esto. Debí permanecer aquí, hubiera debido sacrificarme por ellos. Quizá queda tiempo todavía. A lo mejor aún puedo hacer algo para demostrar que no soy totalmente egoísta..." Entretanto, mi madre no decía nada. Nadie pronunció palabra. Yo estaba allí de pie, en medio de la habitación, con el abrigo puesto y el sombrero en la mano, y lloré hasta que se agotaron las lágrimas. Cuando me recuperé un poco, me sequé los ojos y miré la habitación en derredor. Era el mismo lugar inmaculado, sin el menor signo de uso o destrozo, brillando un poco más, si acaso, que antes. ¿O lo imaginé yo a causa de mi culpabilidad? De cualquier modo, agradecí a Dios que no pareciera tan tremendamente pobre como yo había temido. Era el mismo lugar modesto, humilde, que siempre había sido. Era como un mausoleo pulcro, en el que su miseria y sus sufrimientos se habían mantenido brillantemente encendidos.
La mesa estaba puesta; íbamos a comer dentro de pocos momentos. Parecía natural que así fuese, aunque yo no sentía el menor deseo de hacerlo. En el pasado, las grandes escenas emocionales que había visto en el seno de la familia casi siempre habían estado asociadas con la mesa. Pasamos fácilmente de la angustia a la glotonería.
Nos sentamos a nuestros puestos de costumbre, con un aspecto algo más animado, aunque no realmente alegre, que unos momentos antes. La tempestad había pasado. A partir de aquí sólo se producirían ligeras y distantes reverberaciones. Casi no había tenido tiempo de coger la cuchara, cuando todos empezaron a hablar al mismo tiempo; querían explicar, en pocos minutos, todo lo que habían estado acumulando durante diez años. Nunca me había sentido tan bien dispuesto a escuchar. Si hubiesen estado explicándose durante veinticuatro horas seguidas, yo hubiera permanecido allí sentado, pacientemente, sin un murmullo, sin dar señal de inquietud, hasta que se hubiese pronunciado la última palabra. Ahora, finalmente, me tenían y podían contármelo todo. Estaban tan ansiosos por empezar, tan alborozados, que todo fue dicho sin interrupción. Era casi como si temiesen que yo huyera de nuevo y permaneciera ausente durante otros diez años.
Casi era la hora de las noticias de la guerra, de modo que pusieron la radio, creyendo que yo estaría interesado. En medio de la charla y de la confusión, naves hundidas, polvorines volados y la misma voz suave de dentífrico, pasando de calamidades a hojas de afeitar sin ningún cambio de tono o de inflexión; mi madre interrumpió el parloteo para decirme que había estado pensando sobre mi vuelta a casa y habían planeado que yo compartiese una cama con mi padre. Continuó diciéndome que ella se acostaría con mi hermana en la pequeña habitación donde yo había dormido de muchacho. Eso produjo otra situación de sofoco. Les dije que no había necesidad de que se preocuparan de semejantes detalles, que yo había encontrado ya un lugar en donde alojarme y que todo estaba muy bien. Intenté decirles, bromeando, que yo ahora era una celebridad, pero no sonó muy convincente, ni para ellos ni para mí.
-Naturalmente - repuso mi madre, ignorando mis palabras-, puede ser un poco molesto para ti; padre ha de levantarse algunas veces por la noche... pero te acostumbrarás. Yo ya no lo oigo.
Miré a mi padre.
-Sí -me dijo- Desde la operación, la última, tengo suerte si puedo dormir tres o cuatro horas. - Echó a un lado la silla y se alzó la pernera de su pantalón para enseñarme la bolsa sujeta a su pierna-. Esto es lo que tengo que llevar ahora -dijo- . Ya no puedo orinar de modo natural. Es una molestia, pero hay que conformarse. Hicieron todo lo que pudieron por mí. Y, apresuradamente, me contó lo bien que se había portado el médico con él, aunque fuese un perfecto extranjero, y además un judío. Y debo decirte que no podía haber recibido un trato mejor en parte alguna.
Yo me pregunté cómo habría sido eso -el hospital judío-, pues mi madre siempre había sentido un miedo mortal por todo lo que estuviese relacionado con los judíos, aunque fuera remotamente. La explicación fue muy sencilla. Ellos habían sobrevivido al médico de la familia y a todos los otros médicos del vecindario que habían conocido en otros tiempos. En el último momento, alguien les había recomendado el médico judío, y puesto que, además de especialista, era asimismo cirujano, estuvieron de acuerdo. Y, ante su asombro, no tan sólo demostró ser un buen médico, sino, por añadidura, una persona extremadamente bondadosa y simpática.
-Me trató como si fuese su propio hijo -dijo mi padre.
Incluso mi madre tuvo que admitir que no podían haber encontrado un hombre mejor. Lo que parecía impresionarles más sobre el hospital, me contaron ante mi sorpresa, fue la excelente comida que allí servían. Al parecer, uno podía comer à la carte y tanto como quisiera. Pero las enfermeras no eran judías, quisieron que yo lo supiera. En su mayoría eran escandinavas. A las judías no les gustaban esos trabajos, me aclararon.
-Sabes, a ellas nunca les gusta hacer el trabajo sucio -dijo mi madre.
En medio del relato, casi sin esperar que mi madre terminase, mi padre recordó de pronto que había tomado nota de algunas preguntas que deseaba hacerme. Le pidió a mi hermana que le trajera el pedazo de papel. Pero, ante mi sorpresa, mi hermana le respondió tranquilamente que esperase, que ella no había terminado todavía de comer. Entonces, él me dirigió una mirada, como si dijese: "¡Ya ves lo que tengo que aguantar aquí!" Me levanté y encontré el pedazo de papel en el que había escrito una lista de preguntas. Mi padre se puso las gafas y comenzó a leer.
-¡Ah, en primer lugar! -exclamó- ¿En qué muelle atracásteis?
Se lo dije.
-Eso es lo que pensé -comentó-. Y ahora, ¿cómo era la manduca a bordo del barco? ¿Era cocina americana o griega?
Las otras preguntas eran por el estilo. ¿Habíamos recibido diariamente las noticias por telegrafía sin hilos? ¿Había compartido mi camarote con otras personas? ¿Vimos algún naufragio? Y entonces ésta... que me pilló completamente por sorpresa.
-¿Qué es el Partenón?
Le expliqué brevemente lo que era el Partenón.
-Bueno, entendido -dijo, como queriendo significar "no es necesario entrar en más detalles"- Te lo he preguntado solamente -añadió, mirando por encima de sus gafas- porque tu madre dijo que era un parque. Yo sabía que no lo era. Repíteme, ¿qué antigüedad me has dicho que tiene? -Hizo una pausa, emitiendo un zumbido suave-. Ese lugar debe de estar repleto de viejas reliquias -añadió-. En fin, de todos modos, debió de ser muy interesante Grecia, esto es lo que pensaba. En cuanto a él, siempre había deseado visitar Italia... y Londres. Me preguntó sobre Savile Row, donde los sastres tienen sus tiendas-. ¿Quieres decir que los sastres (se refería a los oficiales en el obrador) son todos ingleses? ¿No hay judíos ni italianos?
No -le respondí-, todos parecían ser ingleses, por lo menos tenían ese aspecto.
-Eso es raro- repuso-. Debe de ser un lugar extraño, Londres.
Se trasladó a la butaca cerca de la ventana.
-No puedo estar sentado aquí mucho rato -dijo-, se hunde demasiado. Dentro de un momento tendré que cambiarme a una silla dura. Sabes, todos estos arreos encima resultan algunas veces muy incómodos, en especial cuando hace calor. -Mientras hablaba, apretaba continuamente el largo tubo adosado a su pierna-. Sabes, otra vez está haciéndose arenosa. Como si dentro hubiera arena. Uno nunca supondría que toda esa materia sólida pudiera pasar por la orina, ¿no crees? Es la cosa más endiablada. Tomo todas las medicinas que me recetan, religiosamente, pero el maldito material sigue acumulándose. Debe de ser mi condición, supongo. Cuando espesa demasiado, tengo que ir al médico y dejar que me irrigue. Una vez al mes, aproximadamente. ¡Y vaya si duele! Bueno, no vamos a hablar ahora de esas cosas. Algunas veces es peor que otras. Hubo una vez que ya no podía aguantarlo más... debieron de oírme a muchas manzanas de distancia. Si todo va bien podré alargar las visitas hasta cinco o seis semanas. Son cinco dólares cada corte, ¿sabes?
Me aventuré a sugerirle que sería preferible que fuera más a menudo, en vez de tratar de alargar las visitas.
-Esto es justamente lo que yo pienso -me respondió prontamente-. Pero madre dice que hemos de ahorrar... sabes, ya no tenemos ingresos. Naturalmente, ella no tiene que aguantar el dolor.
Yo interrogué a mi madre con la mirada. Ella se había enfadado porque mi padre había sacado la cuestión.
-No puedes ir corriendo al médico cada vez que tienes un pequeño dolor -dijo riñéndole, como reprochándole por hablar de ello-. Ya le he dicho muchas veces que ése es su estado.
Por "su estado" ella se refería a que el hombre tendría que soportar los sufrimientos hasta que... bueno, si ella tuviera que presentarlo con pesimismo, diría... hasta el final. Mi padre tenía suerte de estar con vida, después de todo lo que había pasado.
-Si no fuese por ese viejo saco, ese horrible escape -reflexionó ella en voz alta-, padre estaría perfectamente. Ya ves qué apetito tiene... ¡y qué color!
-Sí -intervino mi hermana-, come más que cualquiera de nosotros. Y nosotras hacemos todo el trabajo; él lleva una vida fácil.
Mi padre me dirigió otra mirada. Mi madre, observando esta súplica muda, intentó pasarla por alto con un ligero chiste, una de esas chanzas crudas a las que la familia tenía tanta afición.
-Míralo -dijo con una risa ligeramente histérica- ¿no tiene un color excelente? ¡Vaya! Está tan robusto como un viejo gallo. ¡No podrías matarlo ni con un hacha!
Me resultó imposible reír la gracia. Pero mi hermana, que había aprendido a seguir el hilo de mi madre, se puso de pronto roja de indignación.
-¡Míranos! -exclamó, moviendo la cabeza de un lado a otro-. ¡Mira qué delgadas estamos! ¡Setenta veces al día subí la escalera cuando padre estuvo en la cama! Todo el mundo me comenta el mal aspecto que tengo, y me aconsejan que debo cuidarme. No tenemos oportunidad ni tan siquiera de ir al cine. Hace más de un año que no voy a Nueva York.
-Y yo tengo un chollo con esto, ¿no es así? -replicó mi padre, picado-. Bueno, lo único que digo es que me gustaría estar en tu piel.
-Vamos -intervino mi madre, dirigiéndose a mi padre como si se tratase de un chiquillo mal educado- Ya sabes que no has de hablar así. Estamos haciendo todo lo que podemos, tú ya lo sabes.
-Sí -respondió mi padre, en un tono cada vez más caústico- ¿Y qué hay de ese jugo de arándano que se supone he de beber diariamente?
Ante esto, mi madre y mi hermana le dirigieron una mirada salvaje. ¿Cómo podía hablar de aquella manera, querían saber, cuando ellas habían estado matándose a trabajar para cuidarlo y atenderlo? Se volvieron hacia mí. Yo debía intentar comprender, me explicaron, que a veces era difícil salir de la casa, incluso para ir aunque fuese hasta la esquina.
-¿No podríais utilizar el teléfono? -pregunté.
El teléfono había sido desconectado ya hacía mucho tiempo, me dijeron. Otras de las economías de mi madre, al parecer.
-Pero, ¿y si sucediera algo durante la noche? -me aventuré a preguntar.
-Eso mismo es lo que yo les digo -intervino mi padre-. Eliminar el teléfono fue idea de tu madre. Yo nunca lo aprobé.
-¡Qué cosas dices! -exclamó mi madre, intentando hacerle callar frunciéndole el ceño. Se volvió hacia mí, como si yo fuera el depositario genuino de la razón-. Todos los vecinos tienen teléfono -dijo-. Bueno, ni tan siquiera me permiten que pague una llamada... pero, naturalmente, les pago de alguna u otra forma. Y, además, está Teves, en la esquina...
-¿Quieres decir el de las pompas fúnebres?
-Sí -respondió mi padre-. Sabes, cuando el tiempo es bueno, a menudo voy paseando hasta la esquina. Si Teves está allí me saca una tumbona... y, si quiero hacer una llamada, pues uso su teléfono. Nunca me cobra nada por hacerlo. Se ha portado muy decentemente, hay que decirlo-. Y continuó explicándome lo agradable que era estar sentado allí en la esquina contemplando el paseo. Allí había más vida, reflexionó casi tristemente-. Sabes, uno se cansa de ver siempre las mismas caras, ¿no lo crees así?
-¡Confío que no estés harto de nosotras! -exclamó mi madre reprobadoramente.
-Sabes que no es eso a lo que me refiero -replicó mi padre, obviamente un poco hastiado de este tipo de conversación.
Cuando me levanté para cambiar de asiento, observé un montón de periódicos viejos en el balancín.
-¿Qué hacéis con eso? -pregunté.
-¡No los toques! -chilló mi hermana- ¡Son para mí!
Mi padre me explicó rápidamente que a mi hermana le había dado por leer los periódicos desde que yo me fui.
-Es bueno para ella -dijo-, la distrae de otras cosas. Sin embargo, va un poco lenta... siempre con un mes de retraso.
-No, no es verdad -replicó mi hermana ásperamente- Sólo voy con dos semanas de retraso. Si no tuviéramos tanto trabajo que hacer iría al día. El pastor dice...
-De acuerdo, tú ganas -dijo mi padre, intentando hacerla callar-. En esta casa no se puede decir una palabra sin pisarle los callos a alguien.
En cualquier momento debía comenzar en la Radio un programa Vox-Pop. Me preguntaron si lo había oído alguna vez, pero antes de que pudiera responder, mi hermana metió baza... Quería escuchar al coro cantando villancicos.
-Quizás él quiera oír las noticias de la guerra -intervino mi madre.
Lo dijo como si, al haber regresado recientemente de Europa, tuviera un especial interés en aquella gran carnicería.
-¿Has oído alguna vez a Raymond Gram Swing? -me preguntó mi padre.
Iba a responderle que no, cuando mi hermana nos informó de que aquella noche no estaba en antena.
-¿Y a Gabriel Heatter? -insistió mi padre.
-No vale nada - dijo mi hermana-, es un judío.
-¿Y qué tiene eso que ver? -preguntó mi padre.
-A mí me gusta Kaltenborn -dijo mi hermana-. Tiene una voz tan bella...
-Personalmente - repuso mi padre-, prefiero a Raymond Swing, es muy imparcial. Siempre comienza diciendo: ¡Buenas noches! Y nunca "señoras y caballeros" o "amigos míos", como dice el presidente Roosevelt. Ya verás...
Esta conversación era como un disco de gramófono del pasado. De pronto, toda la escena norteamericana, como si quedase retratada por la radio, volvió inundándolo todo... goma de mascar, pulimento para la madera, abrelatas, aguas minerales, laxantes, linimentos, curas para callos, píldoras para el hígado, seguros; los cantantes con sus voces de eunuco, los comediantes con sus chistes rancios; los de los concursos con sus preguntas estúpidas (¿cuántas cerillas salen de tal medida cúbica de leña?); la hora nocturna del Domingo Ford, los negocios del reloj "Bulova", los xilófonos, los cuartetos, los toques de clarín, el canto del gallo, el gorjeo de los canarios, las lloriqueantes campanillas, las canciones del ayer, las noticias frescas recién llegadas, los hechos, los hechos, los hechos... Aquí estaba todo otra vez, el mismo material de antaño, y como descubrí en seguida, más embrutecedor y atontador que nunca. Un hombre llamado Fadiman, que más tarde vería en el cine con un cuarteto de necios bien informados, había organizado una especie de comité rompecabezas... Información Por Favor, creo que lo llamaba. Esto, al parecer, era el coup de grâce de la diversión y desbarajuste de la noche. Eso era auténtica educación, según me dijeron. Me agitaba en mi asiento y trataba de presentar un aire de genuino interés.
Resultó un alivio cuando desconectaron el maldito trasto y se acomodaron para hablarme de sus amigos y vecinos, de los accidentes y enfermedades que, al parecer, eran interminables. ¿Recordaba a Mrs. Froehlich? Bien, pues, de súbito..., ¡era la imagen de la salud, no creas...!, tuvo que ser llevada al hospital para ser operada. Cáncer en la vejiga. Sólo duró dos meses. Y justo antes de morir... "ella no lo sabe" -dijo mi padre utilizando distraídamente el tiempo presente-, su marido tuvo un accidente. Chocó contra un árbol y se cercenó la cabeza: tan limpiamente como con una navaja. Por supuesto, los de la funeraria se la habían cosido... y debe decirse que hicieron un trabajo maravilloso. Nadie hubiera podido adivinarlo, viéndolo allí, tendido en su ataúd. Es maravilloso lo que hoy en día pueden hacer -reflexionó el viejo en voz alta-. Pues bien, eso es lo que pasó con Mrs. Froelich. Nadie hubiera podido imaginarse que esos dos murieran tan rápidamente. Estaban sólo en la cincuentena...
Escuchando su recital, tuve la impresión de que todo el vecindario estaba inválido y plagado de enfermedades malignas. Todos aquellos con quienes yo había tenido algún trato: amigo, pariente, vecino, carnicero, cartero, inspector del gas, todos ellos sin excepción, iban por ahí perpetuamente con una pequeña flor criada en su propio cuerpo y que recibía el nombre de una u otra de las enfermedades malignas, tales como reumatismo, artritis, pulmonía, cáncer, hidropesía, anemia, disentería, meningitis, epilepsia, hernia, encefalitis, megalomanía, sabañones, dispepsia y así sucesivamente. Aquellos que no estaban inválidos, enfermos o locos, no tenían trabajo y vivían de la caridad. Aquellos que podían utilizar sus piernas hacían cola en los cines, esperando que las puertas se abriesen. De un modo vago recordó Viaje al fin de la noche. La diferencia entre estos dos mundos, por otra parte tan similares, estaba en el nivel de vida; incluso aquellos que vivían de la seguridad social disfrutaban de unas condiciones que hubieran parecido lujosas a aquella clase trabajadora de los suburbios sobre los que escribe Céline. En Brooklyn, así me lo pareció por lo menos, la gente se moría de malnutrición del alma. Vivían como tejidos vegetales, lacios, soñolientos, carcasas tiranizadas por la enfermedad con la inteligencia justa para permitirles comprar quemadores de petróleo, radios, automóviles, periódicos, entradas para el cine. Uno que yo había conocido como jugador de pelota, cuando yo era muchacho, era ahora un policía retirado que se pasaba las noches escribiendo en gótico antiguo. Había compuesto el Padrenuestro en ese tipo de letra sobre un pedacito de cartón, según me contaron, y, cuando hubo terminado, descubrió que había omitido una palabra. Así que estaba escribiendo, de nuevo, y ya hacía un mes que se ocupaba en eso. Vivía con su hermana, una vieja solterona, en una gran casa lúgubre que habían heredado de sus padres. No querían inquilinos... era demasiada molestia. Nunca iban a parte alguna, ni visitaban a nadie, jamás tenían compañía. La hermana era una chismosa que algunas veces empleaba tres horas en ir de la casa hasta la tienda de la esquina. Se decía que cuando muriesen dejarían su dinero al Asilo de Ancianos.
Mi padre parecía conocer a todo el mundo en los alrededores. También sabía quién regresaba tarde a casa por la noche, porque, sentado en la sala, frente a la ventana delantera, hasta altas horas de la noche, esperando que el agua fluyera, estaba más a al tanto que nunca de todo lo que sucedía. Lo que al parecer le sorprendía mucho era la cantidad de jovencitas que regresaban solas a casa a todas horas de la noche, algunas de ellas borrachas como una cuba. La gente ya no tenía que levantarse temprano para ir a trabajar, por lo menos no en esta vecindad. Cuando él era muchacho, observó, el trabajo comenzaba al romper el día y duraba hasta las diez de la noche. A las ocho y media, cuando estos inútiles estaban todavía dando vueltas en sus camas, él ya había tomado su segundo desayuno; es decir, algunos bocadillos de pumpernickel [1- pan algo ácido, de centeno integral ; Nota de la traductora] y una jarra de cerveza.
El relato quedó interrumpido porque la bolsa comenzaba a llenarse. En la cocina, mi padre vació el contenido de la bolsa en una vieja jarra de cerveza, lo examinó para ver si la orina tenía una tonalidad oscura o clara, y después lo vertió en el retrete. Toda su atención, desde que surgió la bolsa, estaba concentrada en el aspecto y fluidez de su orina.
-La gente te saluda, te preguntan cómo vas, y después, ¡listo!, se olvidan de ti -me dijo mientras regresaba y ocupaba otra vez su puesto frente a la ventana.
Era una observación gratuita, sin ningún propósito que yo recuerde, pero lo que quería decir, evidentemente, es que los otros podían olvidar, mientras que él no. Por la noche, al irse a la cama, siempre tenía el pensamiento consolador de que, al cabo de una o dos horas, se vería obligado a levantarse y recoger la orina antes de que comenzara a filtrarse por el agujero que el doctor le había practicado en el estómago. Había trapos por todas partes, dispuestos para enjugar la inundación, y periódicos para impedir que la cama y el mobiliario se arruinasen por el interminable fluir. Algunas veces la orina tardaba horas en comenzar a salir, y otras veces la bolsa tenía que ser vaciada dos o tres veces en rápida sucesión; de vez en cuando también salía del modo natural, así como del tubo y de la propia herida. Era una especie de enfermedad humillante y dolorosa.
De improviso, mi madre, con voz natural evidentemente falsa, me pidió que la acompañara arriba, diciendo que deseaba enseñarme algunas de las mejoras que se habían hecho durante mi ausencia. Tan pronto llegamos al descansillo, ella comenzó a explicarme en tonos ahogados que la enfermedad de mi padre era incurable.
-Nunca se pondrá bien -me dijo- es... -y mencionó esa palabra que se ha convertido en sinónimo de civilización moderna, la palabra que inspira tanto terror al hombre de hoy, como en otros tiempos inspiraba la palabra lepra. No fue ninguna sorpresa para mí, debo decirlo. En todo caso, me sorprendió que fuera sólo eso. Lo que más me inquietaba era el tono alto de voz en que me lo decía, pues las puertas estaban todas abiertas y mi padre hubiera podido oír fácilmente lo que ella me decía si lo hubiese intentado. La hice recorrer conmigo las habitaciones para que me contara con voz natural las diversas renovaciones, sobre el termostato, por ejemplo, colgado en la pared debajo del retrato de mi abuelo. Aquello, afortunadamente, hizo salir el tema del nuevo quemador de petróleo, precipitando una apresurada visita de inspección al sótano.
El aspecto del sótano fue una sorpresa total. Estaba desguarnecido, extraídos los depósitos de carbón, sacados los estantes, y las paredes se habían encalado. Como un objeto medieval de uso para alquimistas, allí estaba, en medio, el quemador de petróleo, limpio, inmaculado, silencioso excepto por un espasmódico tictac cuyo ritmo era imprevisible. Por la reverencia con que mi madre hablaba del quemador, me di cuenta de que ese objeto era el más importante de la casa. Lo contemplé fascinado y atónito. Ya no eran necesarios el carbón ni la leña, ya no había cenizas por recoger, ni gas del alumbrado, no era necesaria la vigilancia, el cuidado, no había humos, ni suciedad, ni vapores; la temperatura era la misma, una para el día y otra para la noche; el pequeño instrumento en la pared regulaba automáticamente su funcionamiento. Era como si un mago hubiera penetrado secretamente a través de las paredes de la casa, un nuevo dios de la tierra, electrodinámico y superheterodino. El sótano, que en otros tiempos había sido un lugar siniestro, colmado de tesoros desconocidos, era ahora brillante y habitable; se podía servir el almuerzo allá abajo sobre el suelo de cemento. Con la instalación del quemador de petróleo, una buena parte de mi infancia quedó barrida. Echaba sobre todo de menos los estantes en donde se guardaban las botellas de vino cubiertas de telarañas. Ya no había más vino, ni más champán, ni tan siquiera una caja de cerveza. Nada, sino el quemador de petróleo... y ese singular tictac de ritmo innatural, que, aunque apagado, siempre me sobresaltaba.
Cuando subíamos la escalera, vi otro objeto sagrado que también palpitaba de un modo mecánicamente epiléptico: el refrigerador. No había visto un refrigerador desde que salí de América, y, naturalmente, los que había conocido entonces ya estaban pasados de moda desde hacía mucho tiempo. En Francia ni tan sólo había utilizado una nevera como las que estaba acostumbrado a ver en mi país. Compraba solamente lo que necesitaba para la próxima comida; lo que podía estropearse se estropeaba, lo que podía agriarse se agriaba, y eso zanjaba la cuestión. Nadie en París poseía un refrigerador; nadie que yo conociera pensó jamás en refrigeradores. En cuanto a Grecia, en donde el carbón se vendía a buen precio, se cocinaba en hornillos de carbón. Y si uno tenía instintos culinarios, las comidas podían ser tan sabrosas, tan deliciosas y nutritivas como en cualquier otra parte. Me acordé de Grecia y de los hornillos de carbón, porque, de pronto, me di cuenta de que faltaba el viejo hornillo de carbón de la cocina, y en su lugar había ahora una cocina de gas esmaltada en blanco, otro objeto tan indispensable, tan barato e igualmente sagrado como el quemador de petróleo y el refrigerador. Comencé a preguntarme si mi madre se habría vuelto algo boba durante mi ausencia. ¿Estaban todos instalando estos nuevos aparatos domésticos?, pregunté como al azar. Casi todo el mundo, fue la respuesta, incluyendo a algunos que no podían permitírselo. El maníaco gótico y su hermana no los tenían, claro está, pero ellos eran excéntricos... Nunca compraban nada a menos que se vieran obligados a hacerlo. Mi madre, había que aceptarlo, tenía la buena excusa de que se estaban haciendo viejos y que estas pequeñas innovaciones significaban un gran ahorro de trabajo. De hecho, me sentí contento de que hubieran podido mejorar con esas adquisiciones. Sin embargo, no pude evitar, al mismo tiempo, acordarme de los viejos de Europa; ellos no tan sólo se las habían arreglado para salir adelante sin estas comodidades, sino que, y a mí me lo parecía, se conservaban mucho más sanos, más sanos y más alegres que los viejos de América. América tiene comodidades. Europa tiene otras cosas que hacen que todas aquellas comodidades parezcan no tener importancia.
Durante la conversación que siguió. mi padre sacó a colación el tema del taller de sastre en el que no había puesto los pies durante tres años. Se quejó de que no había sabido absolutamente nada de su antiguo socio. -Es demasiado mísero para gastarse ni un céntimo en una llamada telefónica -dijo-. Sé que tuvo un encargo de Fulanito para un par de trajes; eso fue hace unos seis meses. Y, desde entonces, no he sabido ni una palabra.
Por supuesto, me ofrecí para visitar cualquier día la tienda y preguntar cómo iban las cosas
-Claro que -me dijo mi padre-, él no tiene por qué preocuparse ya de si las cosas funcionan o no. Su hija es una estrella de cina ahora, ¿sabes?
También era posible, siguió contándome, que el cliente hubiera partido para un crucero; siempre estaba dando vueltas por ahí en su yate.
-Y, cuando regrese, habrá aumentado algunos kilos o los habrá perdido, y todo tendrá que cambiarse. Puede ser que pase un año antes de que esté dispesto a llevarse los trajes.
Supe que ahora quedaban una docena de parroquianos en los libros. Naturalmente, no entraban clientes nuevos. Era como el paso de los búfalos. El hombre del yate que había encargado dos preciosos trajes, para los cuales no tenía, al parecer, prisa alguna, solía encargar antiguamente una docena al mismo tiempo, por no hablar de levitas, abrigos, esmóquines, etcétera. Casi todos los sastres importantes del pasado habían cesado en el negocio o estaban arruinados, o a punto de cerrar. Las importantes industrias laneras inglesas, que en otros tiempos les servían, ahora se habían reducido a unas actividades insignificantes. Aunque tenemos más millonarios que nunca, muy pocos hombres parecen inclinados a pagar doscientos dólares por un traje ordinario. ¡Es curioso!
No era solamente patético; era lúgubre oírle hablar sobre aquellos dos trajes que, a propósito, yo debía recordar a su socio que no dejase colgados del perchero del escaparate, pues se habrían descolorido ya cuando el hombre viniera a probárselos. Se habían hecho ya míticos, legendarios... los dos trajes encargados por un millonario, en el año 1937 ó 1938, justo antes de emprender un breve crucero por el Mediterráneo. Si todo iba bien, bueno, probablemente al cabo de dos años a partir de este momento, el viejo recibiría diez o quince dólares como su parte en la transacción. ¡Bonito negocio! De alguna manera, los dos trajes legendarios formaban parte del quemador de petróleo y el refrigerador... carne y hueso con el mismo sistema de lujoso desperdicio. Entretanto, y tomando una muestra al azar, los vapores de la fundición de cobre de Ducktown, Tennessee, habían desolado absolutamente toda la región en casi cien kilómetros a la redonda. (Contemplar esta región es experimentar una premonición del destino de otro planeta más -nuestra Tierra- si el experimento humano fracasa. Aquí la Naturaleza se parece al culo pelado de un chimpancé enfermo). El presidente de la planta, sin preocuparse por la devastación, por no hablar de las muertes prematuras en las minas, probablemente debe estar ya a punto de encargarse una chaqueta para ir a cazar, en su próximo viaje a Nueva York. O quizá tenga un hijo que se está preparando para entrar en el Ejército como general de brigada, para cuya ocasión encargará el atuendo adecuado. Aquella enfermedad que los sastres tienen, como las demás personas, no será algo tan terrible para el presidente de "Copper Hill", si es que le atacara, porque disponiendo de enfermeras entrenadas para irrigarle cada pocas horas y un especialista al que se haría venir en taxi cuando se presentara algún pequeño dolor, podría tolerar su enfermedad bastante bien..., bueno, quizá no podría comer manjares tan ricos como solía hacer, pero habría abundancia de otras cosas, buenas también, incluyendo una partida de cartas cada noche o una visita a una sala cinematográfica en su silla de ruedas. En cuanto a mi padre, también él goza de su pequeño placer cada mes, más o menos, cuando disfruta de un paseo hasta el consultorio del médico. Me molestaba un poco que mi padre sintiera tanto agradecimiento hacia su amigo por hacerle de chófer una vez al mes. Y cuando mi madre comenzó a charlar sobre la bondad de los vecinos... permitiéndole llamar por teléfono sin cobrarle nada, y cosas así..., yo ya estaba a punto de estallar.
-¡Qué demonios! -observé-. No es un favor tan grande, el que os están haciendo. Un negro haría algo igual por vosotros... y quizá más. Esto es lo menos que se puede hacer por un amigo.
Mi madre parecía agraviada. Me suplicó que no hablase de esa manera. Y a renglón seguido continuó diciendo lo buenos que eran los vecinos de la puerta de al lado, y cómo cada tarde les dejaban en la ventana el periódico de la mañana. Y otro vecino de más abajo de la calle era muy amable en guardarles los trapos viejos que acumulaba. Auténticos cristianos, debo decir. Almas generosas, ¡vaya!
-¿Y los Helsinger? -pregunté, refiriéndome a sus viejos amigos que ahora son millonarios-. ¿No han hecho nada por vosotros?
-Bueno -comenzó mi padre-, ya sabes qué miserable fue siempre ése...
-¿Cómo puedes hablar así? -exclamó mi madre.
-Sólo estoy diciendo la verdad -repuso el viejo inocentemente.
También ellos habían sido muy amables y comprensivos, intentó explicar mi madre. La prueba de ello es que se habían acordado en su última visita -hacía ya ocho meses- de traer un bote de conservas de su finca en el campo.
-¡Vaya que sí! -estallé, irritado ante la sola mención de su nombre-. De modo que eso es lo mejor que pueden hacer, ¿verdad?
-Ellos tienen sus propios problemas -replicó mi madre con un reproche-. Ya sabes que Mr. Helsinger se está volviendo ciego.
-Excelente -respondí con amrgura-. Confío en que también se vuelva sordo y mudo... y paralítico además.
Incluso mi padre creyó que esto era excesivo.
-Sin embargo -observó-, no puedo decir que recuerde que se hayan portado generosamente. Siempre fue muy cerrado, incluso desde el principio. Pero ahora lo está perdiendo todo... el chico se está arruinando rápidamente.
-Eso está muy bien -dije yo-. Espero que pierda hasta el último centavo antes de estirar la pata. Espero que muera necesitado... y con dolor y agonía.
Aquí mi hermana intervino de pronto.
-No deberías hablar de esa manera -replicó-. Serás castigado por ello. El pastor Liederkanz dice que sólo hemos de hablar bien unos de otros.
Y al mencionar el nombre del pastor comenzó a charlar de Grecia, que su santidad, la cabeza episcopal de la diócesis, había visitado el año pasado durante sus vacaciones.
-¿Y qué han hecho ellos por todos vosotros? (Me refería a la Iglesia.) -pregunté, volviéndome a mi padre y a mi madre.
-Nunca pertenecimos a ninguna Iglesia, tú ya lo sabes -respondió mi madre suavemente.
-Bueno, pero ella sí pertenece, ¿no es verdad? -inquirí yo, señalando con la cabeza en dirección a mi hermana-. ¿Es que eso no les basta?
-Ellos tiene ya de quién cuidar: los suyos.
-¡Los suyos! -exclamé despectivamente-. Ësa es una buena excusa.
-Henry tiene razón -dijo mi padre-. Hubieran debido hacer algo. Fíjate en la Iglesia luterana... Tampoco somos miembros de ésa, pero nos envían igualmente algunas cosas, ¿no es así? Y, además, vienen a visitarnos. ¿Cómo te explicas eso?
Y se volvió hacia mi madre casi salvajemente, como queriendo demostrar que ya estaba un poco harto de su incesante disimular las faltas de éste y aquél.
En este punto, mi hermana, que siempre estaba alerta cuando se trataba de la Iglesia, nos recordó que se estaba construyendo una nueva casa parroquial... que instalarían también bancos nuevos, no debíamos olvidar eso.
-¡Y eso cuesta dinero! -rugió ella.
-¡De acuerdo, tú ganas! -gritó mi padre.
Tuve que reír. Nunca me había dado cuenta anteriormente de lo obstinada y tenaz que podía ser mi hermana. Aunque era medio tonta, parecía darse cuenta de que ya no necesitaba dejar que mi padre la dominase por más tiempo. Incluso podía permitirse ser cruel, a su manera estúpida.
-No, no iré a buscarte cigarrillos -le decía por ejemplo al viejo-. Fumas demasiado. Nosotras no fumamos y no estamos enfermas.
El gran problema, así me lo confió el viejo cuando estuvimos solos algunos momentos, era el de porder disponer siempre de un cuarto de dólar en el bolsillo..."por si algo sucediera", según él presentaba el asunto.
-Tienen buena intención -dijo-, pero no comprenden. Ellas creen que yo debería dejar de fumar, por ejemplo. Dios mío, tengo que hacer algo para pasar el tiempo, ¿no es verdad? Naturalmente, esto significa quince centavos cada día, pero...
Le supliqué que no continuase.
-Me preocuparé de que, por lo menos tengas cigarrillos -le dije, y saqué de mi bolsillo un par de dólares que puse en su mano, ruborizándome.
-¿Estás seguro de que no puedes prescindir de eso? -preguntó mi padre, ocultando paresuradamente el dinero. Se inclinó y me susurró-: Es mejor que no les digas que me has dado esto... me lo quitarían. Ellas aseguran que no necesito ningún dinero.
Me sentí deprimido y exasperado.
-Compréndeme -prosiguió mi padre-. No es que quiera quejarme. Pero es como la cuestión del médico. Tu madre quiere que alargue las visitas tanto como pueda. No hay derecho, ¿sabes? Si espero demasiado, el dolor es inaguantable. Y cuando se lo digo a ella, me responde... "es tu enfermedad". La mitad del tiempo no me atrevo a decirle que siento dolor; no quiero molestarla. Pero creo que si fuese con más frecuencia, eso facilitaría un poco las cosas, ¿no crees?
Me ahogaba tanto la rabia y la pesadumbre que casi no podía responderle. Me parecía que lo estaban torturando y humillando lentamente; ellas se comportaban como si él, al estar enfermo, hubiera cometido un crimen. Pero todavía, era como si mi madre, sabiendo que mi padre nunca se pondría bien, considerase cada día que él estaba con vida como un gasto innecesario. Ella gozaba privándose de cosas simplemente para convencer a mi padre de la necesidad de ahorrar. Y la única economía que mi padre podía hacer era morir. Así es cómo veía yo las cosas, aunque me atrevo a decir que si las hubiera presentado de esa manera a mi madre, ella se hubiera horrorizado. Mi madre estaba trabajando hasta matarse, no hay duda de ello.
Y también obligaba a mi hermana a arrimar el hombro. Pero todo era estúpido... trabajo innecesario en su mayor parte. Ellas creaban trabajo para ocuparse. Cuando alguien comentaba lo pálidas y ojerosas que estaban, ellas respondían amargamente:
-Bueno, alguien tiene que ocuparse de que todo marche. No podemos permitirnos estar enfermas.
Como dando a entender que estar enfermas era un lujo pecaminoso.
Como he dicho, en el ambiente había una mezcla de estupidez, criminalidad e hipocresía. Cuando ya me disponía a despedirme, tenía la garganta áspera de tanto reprimir mis emociones. El clímax se produjo cuando, justo en el momento en que iba a ponerme el abrigo, mi madre, con voz lacrimosa, se acercó corriendo a mí y, cogiéndome del brazo, me dijo:
-¡Oh, Henry! ¡Hay una hebra en tu abrigo!
Una hebra, ¡por Dios! ¡Eso era a lo que tenía que prestar atención! Por la manera en que pronunció la palabra hebra, era como si hubiera observado que del bolsillo de mi abrigo salía una mano leprosa. Toda su ternura se concentró en el hecho de quitarme aquella pequeña hebra blanca de la manga. Increíble, ¡y asqueroso! Los abracé por turno con apresuramiento y huí de la casa. Ya en la calle, dejé que las lágrimas fluyesen libremente. Sollozé y lloré sin control todo el camino hasta la estación elevada. Cuando entré en el tren, mientras pasábamos por estaciones con nombres familiares, todos ellos reminiscentes de alguna vieja herida o humillación, comencé a revivir en mi mente los momentos que acababa de pasar, comencé describiéndolos como si me hallara frente a la máquina de escribir con una hoja de papel nueva en el rodillo del carro.
"Dios, no te olvides de aquello que le cosieron sobre la cabeza -me decía amí mismo, y las lágrimas corrían por mis mejillas y me cegaban-. No olvides eso... no olvides aquello". Tenía conciencia de que todo el mundo fijaba sus ojos en mí, pero yo seguía llorando y escribiendo. Cuando me fui a la cama, de nuevo rompí en sollozos. Debí de estar sollozando en mi sueño, pues, durante la madrugada, oí unos golpecitos en la pared, me desperté y me encontré la cara húmeda de lágrimas. Mis estallidos continuaron intermitentemente durante treinta y seis horas; cualquier cosilla servía para hacerme estallar de nuevo. Fue una purga completa que me dejó agotado y refrescado al mismo tiempo.
Al ir a buscar el correo, al día siguiente, y como una respuesta a mis plegarias, encontré una carta de alguien a quien creía mi enemigo. Era una nota breve, diciéndome que se había enterado de mi regreso y me invitaba a que fuese a verlo en cualquier momento. Fui en seguida, y, ante mi sorpresa, me saludó como a un viejo amigo. Apenas nos habíamos saludao, él me dijo:
-Quisiera ayudarlo... ¿qué puedo hacer por usted?
Estas palabras, totalmente inesperadas, me hicieron estallar de nuevo en sollozos. Frente a mí tenía a un judío, al que sólo había encontrado una vez anteriormente y con quien había intercambiado escasamente media docena de cartas estando en París, a quien había ofendido mortalmente con lo que él consideraba escritos antisemíticos, y que ahora, de pronto, sin una palabra de justificación por su volte face, se pone completamente a mi servicio. ¡Quiero ayudarlo! Estas palabras, que se oyen muy raramente, en especial cuando se está en apuros, no eran nuevas para mí. Una y otra vez he tenido la suerte de salir de dificultades ayudado por un enemigo o por un total extraño. Ha sucedido con tanta frecuencia , de hecho, que casi he llegado a creer que la Providencia vela por mí.
[Comentario de Henry Miller sobre el texto para el recopilatorio de Lawrence Durrell, 'Lectura de Henry Miller', 1959 (1984, Plaza & Janés):
No recuerdo dónde escribí esto, si fue en Nueva York o en Beverly Glenn, California. Creo que fue en este último lugar, aunque cuando lo releo creo que lo escribí inmediatamente después de la experiencia. Lo que no puedo olvidar es la milagrosa venida del librero (de Nueva York) que hizo posible que yo pudiera ayudar a mis padres en ese período crucial. Se llamaba Barnet R. Ruder. Nunca más he sabido de él desde que dejé Nueva York para irme a California. Confío en que siga con vida y que lea estas palabras, que sepa que nunca lo he olvidado. Ciertamente, aquél fue uno de los peores momentos de mi vida, aquel regreso a casa. El relato refleja mi desesperación en aquella época. Es totalmente verídico.] Para resumir, ahora disponía de una suma suficiente en mis bolsillos para atender a mis necesidades, y la seguridad de que habría más si lo necesitaba. Pasé de la angustia de la inseguridad y de desesperación más absolutas, al optimismo radiante, ilimitado. Podía volver a la casa del pesar y llevar un rayo de alegría.
Llamé inmediatamente por teléfono, para comunicar las buenas noticias. Les dije que había encontrado un editor para mi trabajo, y que me habían hecho un contrato para un nuevo libro, mentira que muy pronto se convirtió en un hecho. Se sorprendieron y se mostraron algo escépticos, como siempre habían hecho. Mi madre, como si no hubiera comprendido lo que yo le decía, me informó por teléfono que ellos me darían un poco de trabajo, si yo quería, como pintar la cocina y reparar el tejado. Siempre me proporcionaría un poco de dinero, añadió ella.
Cuando colgué el aparato me acordé de pronto cómo, hacía ya mucho tiempo, justo cuando había comenzado a escribir, solía sentarme a la mesa de costura, junto a la ventana, y castigar mi cerebro intentando escribir las historias y ensayos que los editores nunca creían aceptables. Recuerdo bien la época, porque es una de las más amargas que he tenido que soportar. A causa de nuestra pobreza abyecta, mi esposa y yo decidimos separarnos durante algún tiempo. Ella había regresado junto a sus padres (¡así lo creía yo!), y yo volvía con los míos. Tuve que tragarme el orgullo y suplicar que me aceptaran de nuevo en la familia. Naturalmente, a ellos nunca se les ocurrió rehusar mi demanda, pero cuando descubrieron que yo no tenía intención de buscar ningún trabajo, que seguía soñando todavía en ganarme la vida escribiendo, su desilusión se convirtió prontamente en un profundo disgusto. Sin nada más que hacer, aparte comer, dormir y escribir, me levantaba temprano todas las mañanas y me sentaba a la mesa de costura que mi tía nos había dejado cuando fue llevada al manicomio. Trabajaba hasta que venía algún vecino. En cuanto sonaba la campana, mi madre venía corriendo a mí y me rogaba frenéticamente que recogiera mis cosas y me escondiera en el ropero. Se avergonzaba de que nadie pudiera saber que yo estaba perdiendo el tiempo con un propósito tan disparatado. Además, incluso ella estaba algo preocupada, temiendo que yo estuviera un poco chiflado. Consecuentemente, tan pronto como yo veía que alguien cruzaba el portal, recogía mis bártulos, iba corriendo al cuarto de baño, escondía las cosas en la bañera y después me ocultaba en el armario, donde permanecía en la oscuridad, ahogándome con el olor de las bolas de naftalina, hasta que el vecino se marchase. ¡No es de extrañar que siempre asociara mis actividades a los de un criminal! Con frecuencia, en mis sueños me llevan a la penitenciaría, en donde inmediatamente procedo a instalarme con la mayor comodidad posible, con máquina de escribir y papel. Incluso al despertarme, algunas veces caigo en un ensueño en el que persistiendo en el pensamiento de uno o dos años detrás de las rejas, comeinzo a planear el libro que escribiré durante mi encarcelamiento. Normalmente dispongo de la mesa de costura junto a la ventana, aquella en que estaba el teléfono; es un ahermosa mesa de trabajo de marquetería, cuyo dibujo tengo grabado en la memoria. En el mismo centro hay un diminuto punto en el que mis ojos se clavaron cuando, durante esa época de la que hablo, una noche mi esposa me llamó por teléfono para decirme que estaba a punto de lanzarse al río. En medio de una desesperación que se había hecho tan grande que congelaba toda emocióm, oñi de pronto su voz temblorosa anunciando que ya no podía soportarlo más. Me llamaba para despedirse. Un discurso breve, histérico y después ¡clic!, como si se hubiera desvanecido y se dirigiera al río. A pesar de sentirme terriblemente mal, tuve que ocultar mis sentimientos. A su pregunta para saber quién habí allamado, yo repliqué "¿oh, un maigo!" y permanecí allí sentado durante unos momentos, fijando la mirada en aquel punto diminuto que se había convertido en el punto infinitesimal del río en donde desaparecía lentamente el cuerpo de mi esposa. Finalmente, me levanté, me puse el sombrero y el abrigo, y anuncié que iba a dar un paseo.
Cuando estuve fuera, casi no conseguía arrastrar los pies. Creí que el corazón había detenido sus latidos. La emoción que había experimentado al oír su voz había desaparecido; me había convertido en un poco de escoria, unpequeño fragmento de desperdicio cósmico vacío de esperanza, deseo y hasta miedo. No sabiendo qué hacer, ni adónde ir, caminé sin rumbo por aquella bruma helada que ha convertido Brooklyb en el horror que es actualmente. Las casa estaban inmóviles, respirando suavemente como la gente respira cuando duerme el sueño de los justos. Avancé ciegamente hasta que me encontré en los límites de la vieja vecindad que tanto quiero. Aquí, de pronto, el mensaje que mi esposa me había transmitido por teléfomo me causó un nuevo impacto. De repente me entró una gran agitación, y como si aquello arreglara las cosas, institivamente apresuré el paso. Al hacerlo, las imágenes de toda mi vida, desde mis primeros años de muchacho, comenzaron a pasar velozmente a la manera de un caleidoscopio. Las miríadas de acontecimientos que se habían combinado para formar mi vida se me presentaron tan fascinantes que, sin darme cuenta del porqué o c´omo, comencé a entusiasmarme. Ante mi propia sorpresa, me echaba a reír y a llorar. sacudiendo la cabeza a uno y otro lado, gesticulando, murmurando, tambaleándome como un borracho. Vivía otra vez, eso es lo que sucedía. Yo era una entidad viva, un ser humano capaz de experimentar la aleg´ría y el pesar, la esperanza y la desesperación. Era maravilloso estar vivo... simplemente eso, y nada más. Maravilloso haber vivio, recordar tanto. Si ella se había lanzado realmente al río, ya no podía hacerse nada. De todos modos, empecé a preguntarme si no debía ir a la Policiía e informarles al respecto. Cuando se me ocurrió la idea, vi a un poli de pie en la esquina, e impulsivamente me dirigí haci aél. Pero al acercarme y contemplar la expresión de sursotro, el impulso se desvaneció con la misma rapidez con que había surgido. De todos modos me acerqué a él y, con tono tranquilo, como el que no quiere la cosa, le preguté si sabía indicarme cómo llegar hasta cierta calle, una calle que yo conocía muy bien ya que era la calle donde vivía. Escuché sus instrucciones como haría un prisionero arrepentido que preguntase el camino de retorno a la penitenciaría de la que se había escapado.
Cuando volví a casa se me informó de que mi esposa acababa de llamar por teléfono.
-¿Qué ha dicho?- pregunté. casi fuera de mí de alegría.
-Ha dicho que te volvería a llamar por la mañana -comentó mi madre, sorprendida al verme tan agitado.
Cuando me fui a la cama comencé a reír; reí tanto que sacudí la cama. Oí a mi padre que subía. Intenté reprimir la risa, pero no pude.
-¿Qué es lo que tepasa? -preguntó, de pie junto a la puerta de la habitación.
-Me estoy riendo -le dije-. Acabo de recordar algo divertido.
-¿Estás seguro de que te encuentras bien? -me preguntó, y la voz traicionaba su perplejidad-. Creíamos que estabas llorando...
Voy camino de la casa con el bolsillo lleno de dinero. Cosa, cuando menos, muy poco usual en mí. He empezado a pensar en las fiestas y los cumpleaños del pasado, cuando llegaba a casa con las manos vacías, contrito, rechazado, humillado y derrotado. Era molesto, después de haber ignorado sus circunstancias durante todos estos años, llegar ahora trotando con un puñado de pasta y decir:
-Tomadlo, ¡ya sé que lo necesitáis!
Era teatral, por un aparte, y creaba una ilusión que tristemente podía desvanecerse. Por supuesto, estaba preparado para la ceremonia que mi madre haría. Lo temía. Hubiera sido mucho más fácil entregar el dinero a mi padre, pero él se vería simplemente obligado a pasarlo a manos de mi madre, y eso crearía más confusión y vergüenza.
-¡No deberías haberlo hecho! -exclamó mi madre, justo como yo había previsto.
Se quedó allí de pie, sosteniendo el dinero en su mano y haciendo un gesto como si fuese a devolverlo, como si no pudiera aceptarlo. Durante unos instantes tuve la molesta sensación de que ella posiblemente creyera que yo había robado el dinero. No es que yo fuese ajeno a hacer algo así, sobre todo en una situación tan desesperada. Sin embargo, no era eso, simplemente era que mi madre tenía la costumbre, siempre que se le ofrecía un regalo, ya fuese un ramillete de flores, un jarrón de cristal o un envoltorio sin valor, de pretender que era demasiado, que ella no era merecedora de tanta bondad.
-¡No deberías haberlo hecho! -decía siempre, observación que me irritaba sobremanera.
-¿Por qué la gente no debe hacer cosas en favor del prójimo? -solía preguntarle yo-. ¿Es que tú misma no disfrutas haciendo regalos? ¿Por qué dices esas cosas?
Y ahora ella me estaba diciendo, en aquel mismo tono irritante
-Ya sabemos que no puedes hacerlo... ¿Por qué lo haces?
-Pero, ¿no te he dicho que lo he ganado... y que conseguiré mucho más? ¿Qué es lo que te preocupa?
-Sí -me dijo, ruborizándose confusa y dando la impresión de que yo tratase de herirla y no de ayudarla-, ¿pero estás seguro? A lo peor después no aceptan tu trabajo. Quizá tengas que devolver el dinero...
-¡Por el amor de Diuos, ni sigas! -exclamó mi padre-. ¡Toma el dinero y acabemos! Bien sabes que lo necesitamos. Tus quebraderos de cabeza cuando no tenemos dinero, y tus quebraderos de cabeza cuando lo tenemos. -Se volvió hacia mí-. Te felicito, hijo mío -dijo-. Estoy contento de ver que sigues adelante. Ciertamente estás avanzando.
Siempre me gustó la actitud de mi padre respecto al dinero. Era limpio y honesto. Cuando lo tenía, lo daba hasta el último céntimo, y cuando no lo tenía lo pedía prestado, si podía. Como yo mismo no tenía ningún reparo en pedir ayuda cuando la necesitaba. Daba por sentado que la gente debía ayudar, porque él mismo siempre era el primero en ayudar cuando alguien lo necesitaba. Es verdad que era un mal financiero; es verdad que enredaba las cosas. Pero estoy contento de que mi padre fuese así; no sería natural pensar en él como en un millonario. Naturalmente, al no saber manejar bien sus asuntos, obligaba a mi madre a convertirse en financiera. Si ella no se las hubiese ingeniado para ahorrar un poco durante los años buenos, sin duda alguna los tres hubieran tenido que refugiarse en la casa de beneficiencia hacía ya mucho tiempo. Lo que ella había salvado del naufragio no lo sabía nadie, ni tan siquiera mi padre. Ciertamente, observando la manera en que ella ahorraba, uno imaginaría que sería una cifra insignificante. Al cubo de basura no iba ni un ápice de comida: no se desperdiciaba ni un trozo de bramante, ni un pedazo de papel de envolver; incluso los periódicos se conservaban y vendían a tanto el kilo. El suéter que llevab mi madre cuando hacía fresco era harapiento. No es que no tuviera ningún otro, ¡oh no! Guardaba los otros con sumo cuidado -estaban conservados con bolas de naftalina- hasta que el viejo cayese literalmente a jirones. Los cajones, como descubrí por casualidad buscando alguna cosa, estaban abarrotados de cosas que servirían algún día, en alguna ocasión, cuando las circunstancias fuesen mucho peor que ahora. Me había acostumbrado en Francia a ver esta estúpida conservación de los vestidos, los muebles u otros objetos, pero conservar esto en América, en nuestra propia casa, me causó cierto shock. Nunguno de mis amigos había demostrado nunca ningún sentido de la economía, ni sentimeinto alguna hacia las cosas viejas. No era el estilo de vida norteamericano. El sistema norteamericano siempre ha sido saquear y explotar y, después, irse a otra parte.
Ahora que se había roto el hielo, mis visitas a la casa se hicieron frecuentes. Es curioso cómo son las cosas sencillas cuando uno se enfrenta a ellas. Pensar que, durante muchos años, me había aterrado el solo pensamiento de entrar en aquella casa, que había esperado morirme primero, etcétera. Pues ahora resultaba hasta agradable -como empecé a darme cuenta- irlos a visitar, especialmente cuando podía llegar con las manos llenas, según solía hacer. Eran tan fácil hacerles felices; casi comencé a desear que surgiesen circunstancias más difíciles, para poder probarles que yo era el mismo en cualquier emergencia. El simple hecho de mi presencia parecía fortalecerleos contra todos los azares y peligros que el futuro podía reservarles. En lugar de sentir la carga de sus problemas, comencé a sentirme aligerado. Lo que ellos me pedían no era nada comparado con lo que yo había imaginado estúpidamente. Quería hacer más, mucho más, de lo que ellos pudieran pensar en pedirme que hiciera. Cuando les propuse un día que podía acudir temprano cada mañana e irrigar la vejiga de mi padre -trabajo que yo creía que mi madre hací amal-, casi se asustaron. Y cuando proseguí en la cuestión, ya que de ninguna manera querían oír hablar de ello, y les propuse contratar una enfermera, pude comprobar, por la expresión de sus caras, que creían que me estaba volviendo loco. Naturalmente, ellos no tenían ni idea de lo culpable que me sentía, o si la tenían eran lo bastante discretos como para ocultarlo. Yo estaba deseoso de hacer algún sacrificio por ellos, pero ellos no querían sacrificios; todo lo que querían de mí, empecé a comprenderlo lentamente, era a mí mismo.
Algunas veces por las tardes, cuando el sol calentaba todavía, yo me sentaba en el aptio posterior con mi padre y charlábamos de los viejos tiempos. Siempre habían estado orgullosos del pequeño jardín que tenían allí. Mientras yo recorría el lugar observando los arbustos y las plantas, el cerezo y el melocotonero que habían hecho crecer después de haberme marchado yo, recordé que cuando era muchacho había plantado aquellas matas. las matas de lilas, especialmente, me impresionaban. Recordé el día que me las dieron, cuando estaba de visita en el campo, y cómo la anciana señora me había dicho:
-Probablemente vivirán más que tú, mi joven fanfarrón.
Nada moría aquí en el jardín. "Sería hermoso -pensé para mí-, si a todos nos enterrasen en el jardín, entre lo que habíamos plantado y habíamos cuidado tan amorosamente". A unos pasos de distancia emergía un enorme olmo. Yo siempre sentí afecto por aquel árbol, me había encariñado por el ruido que hacía cuando el viento se deslizaba por entre el espeso follaje. Cuanto más lo contemplaba ahora, tanto más sentía como si pudiera hablar con aquel árbol si permanecía allí sentado el tiempo suficiente.
Otras veces nos sentábamos delante, en el pequeño espacio donde en otro tiempo había estado el céped. Este pequeño reino estaba también lleno de recuerdos, recuerdos de la calle, de las noches de verano, yendo de vago, suspirando y haciendo planes para huir de casa. Recuerdos de peleas con los niños de la puerta de al aldo, que solían disfrutar fastidiando a mi hermana, llamándola loca. Recuerdos de chicas que pasaban y a las que yo ansiaba rodear con mis brazos. Y ahora pasaba otra generación por delante de la puerta, y me miraban como si yo fuera un caballero anciano.
-¿Es por casualidad tu hermano, ese que veo ahí sentadocontigo de vez en cuando? -le preguntaba alguno a mi padre.
Y algunas veces pasaba por delante un viejo compañero de mi padre y éste me daba un codazo y decía:
-Ahí va Dick Tal y Cual, o Henry Esto o Aquello.
Y yo alzaba la mirada y veía a un hombre de media edad que pasaba, un hombre que nunca hubiera reconocido como el muchacho con el que solía jugar. Sucedió en una ocasión que, mientras yo me dirigía la esquina, un hombre se aproximó corriendo, parándose frente a mí, y cuando traté de soslayarlo se plantó firmemente frente a mí, y allí quedó inmóvil, mirándome con fijeza, traspasándome con la mirada. Supuse que sería un detective y no estaba seguro si había cometido o no un error.
-¿Qué quier usted? -le pregunté fríamente, haciendo como el que va a avanzar.
-¿Qué es lo que quiero? -repitió-. Qúe demonios, ¿es que ya no reconoces a un viejo amigo?
-Que me aspen si sé quién eres? -dije.
Y él seguía allí haciendo muecas y riéndose de mí.
-Bueno, yo sé quién eres tú -dijo.
Con esas palabras hice memoria.
-Claro que lo sé -dije-, eres Bob Whalen. Natyralmente que te conozco; sólo trataba de gastarte una broma.
Pero nunca lo hubiera reconocido si él no me hubiese obligado a recordar. El incidente me produjo tal sobresalto, que cuando regresé a la casa fui en seguida al espejo y examiné minuciosamente mi persona, tratando en vano de descubrir los cambios que el tiempo había hecho en ella. Insatisfecho, y preocupado interiormente, quise contemplar una antigua fotografía mía. Miré la fotografía y después la imagen del espejo. No había que darle vueltas... no era la misma persona. De pronto, entonces, sentí remordimiento por la menera casual en que había despedido a mi viejo amigo de la infancia. Vaya, si pensándolo bien habíamos sido como hermanos entonces. Sentí un fuerte deseo de salir y llamarlo por teléfono, decirle que iría a verlo y tener una larga charla. Pero recordé también entonces que la razón de haber interrumpido nuestras relaciones, al llegar a adultos, fue porque se había convertido en una pesadilla. A los veintiún años se había vuelto un doble de su padre.,al que odiaba de nuchacho. Entonces no pude comprender aquello; lo atribuí a pura holgazanería. ¿Qué bien podía reportarnos, por tanto, renovar la vieja amistad? Ya sabía cómo era su padre; ¿qué ventaja podía suponer estudiar al hijo? Sólo teníamos algo en común... nuestra juventud, que ya había desaparecido. De modo que lo hice salir de mi mente en aqule mismo momento. Lo enterré, como había hecho con los otros de los que me había separado.
Sentado allí delante, con mi padre, todo el diminuto mundo de la vecindad pasaba como en un ensueño. a través de los comentarios de mi padre, tenía el privilegio de alcanzar unpanorama de la vida de esas personas, retrato que hubiera sido difícil obtener de otra manera. Al principio me parecía increíble que mi padre conociera a tantas personas. Algunos de auqellos a los que saludaba vivían a algunas manzanas de distancia. Partiendo de los acostumbrados saludos de buena vecindad, las relaciones se habían desarrollado hasta convertirse en auténticas amistades. Pensé que mi padre era un hombre afortunado. Nunca estaba solo, ni le faltaban visitantes. Entraba y salía de la casa una corriente continua, trayendopequeños presentes o palabras de ánimo. Vestidos, alimentos, medicinas, artículos de higiene, revistas, cigarrillos, caramelos, flores... todo, excepto dinero, llegaba continuamente.
-¿Para qué quieres dibnero? -le pregunté un día-. Si tú eres un hombre rico.
-Sí -merespondió humildemente-. Ciertamente, no puedo quejarme.
-¿Te gustaría que te trajese algunos libros para leer? -le pregunté en otra ocasión-. ¿No estás cansado de mirar las revistas?
Sabía que él nunca leía libros, pero tenía curiosidad por ver lo que me respondía.
-Solía leer -me contestó-, pero ahora no puedo concentrarme.
Me sorprendió oírle admitir que había leído algún libro en su vida.
-¿Qué clase de libros leías? -pregunté.
-Ya no recuerdo los títulos -respondió-.Había un tipo... Ruskin creo que era.
-¿Tú has leído a Ruskin? -exclamé, genuinamente sorprendido.
-Sí, pero es muy árido. Y, además, fue hace mucho tiempo.
La conversación derivó al tema de la pintura. Recordaba mi padre. con auténtico placer, las pinturas con las que su patrón, un sastre inglés, había decorado en cierta ocasión las paredes de la tienda. Todos los sastres tenían pinturas en sus paredes entonces, según me dijo. Eso había sido en los años ochenta y noventa del pasado siglo. Debieron de existir muchos pintores en Nueva York por auellas fechas, ajuzgar por las historias que mi padre me contaba. Traté de descubrir qué clase de pinturas les gustaban a los sastres en esa época. Naturalmente, las pinturas se trocaban por trajes.
Comenzó a recordar. Había Fulanito, estab diciendo. Sólo pintaba ovejas. Pero eran ovejas maravillosas, tan llenas de vida, tan reales. Otro hombre pintaba vacas, otro perros. Me preguntó, entre paréntesis, si conocía el trabajo de Rosa Bonheur... ¡esos caballos maravillosos!
¡Y George Inness! Ese era un buen pintor, comentó con entusiasmo.
-Sí -añadió meditativo-. Nunca me cansaba de contemplarlos. Es gradable tener pinturas alrededor. -No sentía gran aprecio por los pintores modernos: demasiado color y confusión, creía él-. Sin embargo, Daubigny -dijo- sí que era un gran pintor. Delicados colores oscuros, algo en qué pensar.
Había un gran cuadro, por lo que parece, que él apreciaba especialmente. No podía recordar quién lo había pintado. De todos modos, lo que le impresionaba era que nadie comprara aquel cuadro, aunque estaba reconocido como una obra maestra-. Ya ves -dijo-. Pregunté cuál era el tema del cuadro-. Bueno -dijo-, se trataba del retrato de un viejo marinero regresando al hogar. Traía la ropa muy deteriorada,parecía triste y melancólico. Pero estaba pintado maravillosamente... me refiero a la expresión de su cara. Pero nadie lo quería tener; decían que era deprimente.
Mientras hablágamos, hizo una pausa para saludar a alguien. Yo esperé algunos minutos hasta que él me llamó para que me acercara y pudiera presentarme.
-Es Mr. O'Rourke -dijo-. Es astrólogo.
Yo escuché con atención.
-¿Astrólogo? -repetí como un eco.
Mr. O'Rourke replicó modestamente que solamente era un aprendiz.
-No sé mucho de ello -dijo-, pero le anuncié a su padre que usted regresaría y que las cosas cambiarían para mejorar con la llegada de usted. Sabía que usted debía ser un hombre inteligente... estudié cuidadosamente su horóscopo. Su deebilidad está en que es demasiado generoso, da usted a diestro y siniestro.
-¿Es eso una debilidad? -le prgunté riendo.
-Tiene usted un corazón maravilloso -respondió-, y una gran inteligencia. Usted nació afortunado. Le esperan grandes cosas. Le dije a su padre que usted sería un gran hombre. Será usted muy famoso antes de morir.
Mi padre tuvo que entrar apresuradamente un momento para vaciar la bolsa. Yo me quedé charlando con Mr. O'Rourke durante unos minutos.
-Naturalmente -prosiguió-. Debo decirle también que cada noche hago una plegaria por su padre. Eso ayuda mucho, ¿sabe usted? Intento ayudar a todo el mundo... es decir, si ellos me escuchan. Claro que algunas personas no peden ser ayudadas... ellos no lo permiten. Yo mismo no soy muy afortunado, pero tengo el poder de ayudar a los demás. ¿Sabe usted, tengo un mal Saturno. Pero trato de vencerlo co plagarias... y viviendo honestamente, claro está. El otro día la estaba diciendo a su madre de usted que le esperan unos cinco años muy buenos. Ella nación bajo la protección especial de san Antonio... el 13 de junio es su cumpleaños, ¿no es así? San Antonio nunca cierra los oídos a aquellos que buscan su favor.
-¿Cómo se gana la vida? -le pregunté a mi padre cuando Mr. O'Rourke se había marchado.
-No se ocupa de nada, que yo sepa -contestó mi padre-. Creo que vive de la beneficiencia. Es un tipo raro, ¿verdad? Estaba pensando si no debería darle aquel abrigo viejo que tu madre guardó en el baúl. Con este que llevo me basta. Ya has visto que parece algo desharrapado.
Había muchos tipos raros que pasaban por auella calle. Algunos se habían hecho religiosos por causa de su desgracia y pesar. Había una mujer vieja que mandaba a mi padre folletos de Ciencia Cristiana. Su esposo se había convertido en un borracho y la abandonó. De vez en cuando, ella se dejaba caer por casa para visitar a mi padre y explicarle cosas del Maestro.
-No todo son tonterías -decía mi padre-. Hay un poco de verdad en cada cosa, supongo. De todos modos, nadie tiene mala intención. Yo los escucho a todos. Madre piensa que es una bobada, pero cuando no se tiene nada que hacer, te distrae un poco.
Me resultaba extraño comprobar cómo, finalmente, la Iglesia había conseguido hacer presa en todos ellos. Como si estuviese al acecho para el momento oportuno, como un animal de presa. Toda la familia parecía haber sido tocada con una u otra forma de religiosidad. En una de las reuniones familiares me sorprendió ver que un viejo tío se levantaba súbitamente y bendecía la mesa. Treinta años atrás, cualquiera que se hubiera atrevido a hacer un gesto parecido hubiera sido ridiculizado y el blanco de interminables chanzas. Ahora todos inclinaron con solemnidad la cabeza y escucharon piadosamente. No podía entenderlo. Una de mis tías era diaconisa. Disfrutaba con el trabajo en la iglesia, especialmente durante los festejos, cuando tenía que preparar bocadillos. Hablaban de ella orgullosamente, elogiando su capacidad para atender al mismo tiempo a cincuenta personas. Tenía habilidad. además, para envolver regalos. En una ocasión sorprendió a todos al regalar a uno de ellos una gran caja de paraguas. ¿Y qué créis que contenía la caja de paraguas? ¡Cinco billetes de diez dólares! ¡Muy original! Y aquellas cosas las había aprendido en la iglesia, por medio de todas las ferias y bazares y cosas por el estilo. Así que, ya véis...
Durante una de esas reuniones me sucedió algo raro. Estábamos celebrando el aniversario de alguien en la vieja casa que mi abuelo había comprado cuando llegó a América. Era una buena ocasión para encontrarme con todos los parientes a la vez... de treinta a cuarenta tías, primos, sobrinos, sobrinas. Nuevamente, como en los viejos tiempos, todos nos sentaríamos juntos alrededor de la mesa, una enorme tabla crujientedonde había todo lo que pudiera imaginarse, comestible y potable. La perspectiva me atraía, en especial por la oportunidad que me brindaba de echar otra mirada al viejo vecindario.
Mientras se distribuían los regalos -una ceremonia que solía durar algunas horas-, decidí escabullirme fuera y realizar una exploración rápida de los alrededores. Tan pronto como puse el pie en la calle, comencé a buscar instintivamente la callejuela con la que solía soñar tan frecuentemente estando en París. Yo había estado en esa calle vecinal, solamente dos o tres veces en mi vida, cuando era un muchacho de cinco o seis años. El sueño, descubrí prontamente, era mucho más vívido que la escena real. Ahora faltaban alñgunos elementos, no porque la vecindad hubiese cambiado, sino porque esos elementos nunca habían existido fuera de mis sueños. Había dos realidades que, al caminar ahora yo por la calle, comenzaron a fundirse y a formar una verdad viviente compuesta que, si la recordaba fielmente, viviría para siempre. Pero la cosa más curiosa sobre este incidente está no en el ajuste de la calle de mi sueño y la calle real, sino en el descubrimiento de una calle que nunca había conocida, una calle que estaba a un tiro de piedra de distancia y que, por algún motivo, había escapado a mi atención cuando era muchacho. Esta calle, cuando llegué a ella en la neblina del crepúsculo, me dejó boquiabierto de gozo y sorpresa. Aquí estaba la calle que correspondía con exactitud a aquella calle ideal que, enmis sueños delirantes, había intentado encontrar inútilemente.
En el persistente sueño de la callejuela que he mencionado primeramente, la escena siempre se desvanecía en el momento en que yo llegaba la puente que cruzaba el pequeño canal, aunque ni el puente ni el canal existían en la realidad. Aquella tarde, después de ir más allá de la frontera de mis exploraciones infantiles, me hallé repentinamente en la mismísima calle que había anhelado encontrar durante tantos años. En el ambiente había lago de otro mundo, de otro planeta. Recuerdo claramente la premonición que tuve de estar acercándome a este otro mundo cuando, al pasar junto a una determinada casa, vi a una niña, evidentemente de origen extranjero, inclinada sobre un libro en la mesa del comedor. Claro está que no hay nada de extraordinario en semejante vista. Sin embargo, en el momento en que mis ojos se posaron en la niña, me estremecí de un modo inexplicable; una premonición, paraser más exacto, de las revelaciones importantes que iban a seguir. Era como si la niña, su postura, el resplandor de la habitación cayendo sobre el libro que ella estaba leyendo, el impresionante silencio que envolvía a la vecindad, se combinaban para producir un momento de tanta sutileza que, en un instante incalculablemente breve, casi meteórico, tuve la convicción, profunda y serena, de que todo había sido ya escrito, de que había justicia en el mundo, y de que la imagen que yo había atrapado e intentado vanamente retener, era la expresión del esplendor y de la santidad de la vida, y siempre se revelaría existente en momentos de extrema quietud. Me di cuenta, mientras avanzaba absorto, de que el gozo y la bienaventuranza que experimentamos en las profundidades más hondas del sueño -un gozo y una bienaventuranza que sobrepasan cualquier cosa conocida en la vida consciente- proceden, indudablemente, de la milagrosa armonía entre el deseo y la realidad. Cuando llegamos nuevamente a la superficie, esta fusión, esta armonía que es el objetivo primordial de la vida, o bien se desmorona, o bien se realiza solamente de un modo acomodaticio y débil. Mientras estamos despiertos nos agitamos inquietos en un sueño confuso. El sueño que es terrorífico y que especula con la muerte, porque nuestros ojos están abiertos permitiéndonos ver la trampa hacia la que caminamos y que, sin embargo, somos incapaces de evitar.
El intervalo entre el momento de pasar por delante de la niña y el primer vislumbre de la tan anhelada calle ideal, que había buscado en todos mis sueños y nunca había encontrado, tenía el mismo sabor y sustancia que aquellos momentos anticipados en el sueño profundo, cuando parece que no existe poder en la Tierra capaz de detener la realización plena de deseo. Todo el carácter de esos sueños está en el hecho de que, una vez que se ha emprendido el camino, el final siempre es seguro. Mientras pasaba junto a la hilera de casitas, hundidas profundamente en la tierra, vi lo que pocas veces se concede al hombre ver: la realidad de su visión. Para mí era la calle más bella del mundo. Solamente una manzana, mal alumbrada, esquivada por los ciudadanos repetables, ignorada por el conjunto de los Estados Unidos; una diminuta comunidad de almas foráneas viviendo apartadas del gran mundo, prosiguiendo sus simples caminos y no pidiendo a sus vecinos sino tolerancia. Mientras caminaba lentamente de una a otra puerta vi que estaban compartiendo el pan. En cada mesa había una botella de vino, una hogaza de pan, un poco de queso, aceitunas y un recipiente con fruta. En cada casa era lo mismo: las persianas estaban alzadas, la lámpara encenduida, la mesa puesta para una humilde comida. Y siempre los ocupantes estaban reunidos en círculo, sonriendo afablemente mientras conversaban entre ellos, los cuerpos relajados, su espíritu abierto y expansivo. En verdad, pensé para mí, ésta es la única vida que siempre he deseado. La he conocido sólo en intervalos muy breves, y después se ha hecho añicos bruscamente. ¿Y la causa? Está en mí mismo, sin duda alguna, en mi incapacidad por darme cuenta de la auténtica naturaleza del Paraíso. Siendo muchacho, ignorándolo todo de la gran vida en el exterior, este ambiente del pequeño mundo, el santo, la vida celular del microcosmos, debió penetrar profundamente . ¿Qué otra cosa podría explicar la tenacidad con la que me he aferrado durante cuarenta años al recuerdo de una determinada vecindad, cierto punto totalmente insignificante de esta gran Tierra? Cuando mis pies sintieron la comezón, cuando experimenté la inquietud en mi propia alma, pensé que sería el mundo mayor, el mundo exterior, que me llamaba, suplicándome que encontrase un lugar mayor y mejor para mí. Me esparcí en todas direcciones. Intenté abrazar, no sólo este mundo, sino los mundos que hay más allá. De pronto, cuando ya me creía emancipado, me encontré expulsdado de regreso al pequeño círculo del que había huido. Digo "el pequeño círculo" queriendo significar no sólo la vieja vecindad, no únuicamente la ciudad donde nací, sino la totalidad de los Estados Unidos. Como he explicado en otra parte, Grecia, aunque parezca tan pequeña en el mapa, era el mayor mundo en el que yo había entrado. Grecia era para mí el hogar que todos anhelamos encontrar. Como país, me ofrecía todo lo que yo podía ansiar. Y, sin embargo, ante el requerimiento del cónsul norteamericano en Atenas, consentí en regresar. Acepté la intervención del cónsul norteamericano como una llamada del destino. Al hacerlo, quizá convertí lo que es conocido como el destino ciego en algo destinado. Únicamente el futuro dirá si es así. De cualquier manera, regresé al mundo estrecho, circunscrito, del que había escapado. Y, al regresar, no sólo lo encontré todo igual, sino mucho más afirmado. ¡Con cuánta frecuencia desde mi regreso he pensado en Nijinski, que fue despertado de su trance de un modo tan desconsiderado! ¿Qué pensará él de este mundo al que deliberadamente volvió la espalda para evitar volverse loco como el resto de nosotros? ¿Suponéis que se siente agradecido hacia sus engañosos benefactores? ¿Permanecerá él despierto y se ajustará en su sueño, como hacemos nosotros, o preferirá cerrar los ojos otra vez y gozar solamente de lo que él sabe que es genuino y bello?
El otro día, en la oficina de un periódico, vi en grandes letras sobre la puerta:
"Escribe las cosas que has visto y las cosas que son".
Me asombró ver esta exhortación, que he seguido toda mi vida, religiosa e involuntariamente, destacando en la pared de un gran periódico. Me había olvidado de que tales palabras estaban anotadas en la Revelacuón. ¡Las cosas que son! Uno podría estar meditando en esa frase para siempre. Algo es cierto, sin embargo, y es que las cosas que son, son eternas. Vuelvo a esa pequeña comunidad, ese mundo de sueño, en donde me crié. El microcosmos es un retrato de aquel macrocosmos que llamamos mundo. Para mí es un mundo dormido, un mundo en el que el sueño está preso. Si por un momento hay un depertar del sueño, vagamente recordado, se olvida con apresuramiento. Este trance, que continúa durante veinticuatro horas al día, únicamente se turba ligeramente por las guerras y las revoluciones. La vida continúa, como solemos decir, pero ahogada, nublada, oculta en las fibras vegetativas de nuestro ser. La conciencia real se presenta a intermitencias, en breves relámpagos de un segundo de duración. El hombre que consigue retenerlo por un minuto, hablando en términos relativos, cambia inevitablemente toda la tendencia del mundo. En el período de diez mil o veinte mil años, algunos individuos claramente aislados han conseguido quebrantar esa situación sin salida, sacudir el trance de modo efectivo. Sus esfuerzos, si consideramos superficialmente el estado presente del mundo, parecen haber sido ineficaces. Y, sin embargo, el ejemplo que sus vidas nos aporta, señala decididamente hacia una cosa, que el drama real del hombre en la Tierra está relacionado con la realidad y no con la creación de civilizaciones que permiten que la gran masa de los hombres ronquen con más o menos beatitud. Un hombre que tuviera la más leve conciencia de lo que estaba haciendo, no podría, de ninguna manera, poner el dedo en el gatillo de un arma, ni mucho menos colaborar en la fabricación de semejante instrumento. Un hombre que quisiera vivir, no desperdiciaría ni la fracción de un segundo en la invención, creación y perpetuación de instrumentos de muerte. Los hombres están más o menos reconciliados con la idea de la muerte, pero saben también que no es necesario matarse entre sí. Lo saben esporádicamente, del mismo modo que saben otras cosas que pasan a olvidar a su conveniencia cuando hay peligro de que su sueño se turbe. Vivir sin matar es un pensamiento que podría entusiasmar al mundo, si los hombres fuesen capaces de permanecer despiertos el tiempo suficiente para dejar que la idea penetrara. Pero el hombre no quiere permanecer despierto, porque, si lo hiciera, se sentiría obligado a convertirse en algo distinto de lo que es ahora, y el solo pensamiento de que eso ocurra es, al parecer, demasiado penoso para poderlo soportar. Si el hombre alcanzara a comprender su auténtica naturaleza, si llegase a descubrir su auténtica herencia, se exaltaría hasta tal punto, o quizá se asustaría tanto, que le sería imposible volver otra vez al sueño. La vida sería un desafío constante para la creación. Pero el simple pensamiento de una posible metamorfosis, rápida e infinita, lo aterroriza. Ahora duerme, no confortablemente, desde luego, pero sí más obstinadamente cada vez, en las entrañas de una creación cuya única necesidad de comprobación es su propio despertar. En ese estado de suspensión sublime, el tiempo y el espacio se han convertido en conceptos sin sentido. Se han fusionado ya para formar otro concepto que el hombre, en su estupor, aún es incapaz de formular o dilucidar. Pero sea cual fuere el papel que el hombre ha de interpretar en él, el Universo, de eso podemos estar seguros, no duerme. Si el hombre rechazara aceptar su papel, hay otros planetas, otras estrellas, otros soles que esperan proseguir con el experimento. A pesar del fracaso enorme y total del hombre aquí en la Tierra, su trabajo se reanudará en alguna parte. Los líderes de la guerra hablan de continuar operaciones en este o aquel frente, pero el frente del hombre abarca todo el Universo.
En nuestro sueño hemos descubierto cómo eliminarnos el uno al otro. Abandonar este agradable intento simplemente para dormir de un modo más profundo, más pacífico, no tendría ningún valor. Hemos de despertar... o salir del cuadro. No hay despertador que el hombre pueda inventar para lograrlo. Poner el despertador es una burla. El propio despertador es, en sí mismo, testimonio de un pensar erróneo. ¿Qué importa a la hora que uno se levante si únicamente es para caminar en sueños?
Ahora la extinción parace una pura bendición. El prolongado trance nos ha empañado para percibir lo que está vivo y despierto. ¡Adelante!, gritan los defensores del gran sueño. ¡Adelante hacia la muerte! Pero, en el último día, los muertos serán llamados de sus tumbas. Deberán hacerse cargo de la vida eterna. Posponer la eternidad es imposible. Todo lo demás puede realizarse o no, pero la eternidad es algo que no tiene nada que ver con el tiempo, con el sueño, con el fracaso, o con la muerte. El asesinato es aplazamiento. Y la guerra es asesinato, aunque sea o no glorificada por los justos. Yo hablo de las cosas que son, no porque sean del momento, sino porque siempre han sido y siempre serán. La vida en la que cada uno sueña, y que no tiene valor para llevar, no puede tener existencia en el presente. El presente es solamente el umbral entre el pasado y el futuro. Cuando despertemos, nos excusaremos con la ficción del puente que nunca existió. Pasaremos del sueño a la realidad con los ojos muy abiertos. Nos desvelaremos en seguida, sin necesidad de la ayuda de instrumentos. No será necesario que volemos alrededor de la Tierra para poder encontrar el paraíso que tenemos a nuestro spies. Cuando dejemos de matar -no sólo el hecho real de matar, sino también en nuestros corazones- comenzaremos a vivir, y sólo a partir de aquel momento.
Creo que ahora me es posible ser en cualquier lugar de la Tierra. Considero el mundo entero como mi hogar. Yo habito en la Tierra, no en un pedazo específico de ella llamado América, Francia, Alemania o Rusia. Debo fidelidad a la Humanidad, no a un país, raza o pueblo determinados. Respondo ante Dios y no ante el Jefe Ejecutivo, sea quien fuere. Estoy aquí, en la Tierra, para ocuparme de mi propio destino. Mi destino está encadenado al de todas las demás criaturas que habitan este planeta; quizá también al de aquellos que habitan en otros planetas, ¿quién sabe? Rechazo comprometer mi destino considerando la vida dentro de las estrechas normas que ahora regulan para circunscribirla. Difiero del actual punto de vista de las cosas, en cuanto concierne al asesinato, a la religión, a la sociedad, en cuanto se refiere a nuestro bienestar. Intento vivir mi vida de acuerdo con la visión que tengo de las cosas eternas. Yo digo: "¡Paz para todos vosotros!", y si vosotros no la encontráis es porque no la habéis buscado.
Etiquetas: Algo que decir, Contingencias, Correspondencias, Escribir, Gozos, Literatura, Semilleros



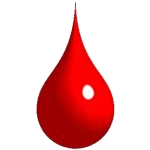








0 Comentarios:
Publicar un comentario